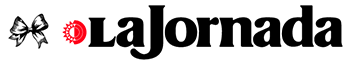demás de su cabello larguísimo y la belleza que la caracteriza, Carmen Boullosa es una gran escritora. La conocí en los años 80 al darle un aventón después de un espectáculo de Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe en El Hábito. Esa noche, Carmen Boullosa presentaba su obra Trece señoritas, que a todos nos encantó.
Autora prolífica y muy reconocida desde muy joven, sus más de 20 novelas y sus 24 poemarios, así como sus libros para niños, la sitúan en la cúspide de la pirámide de Teotihuacan. “Xavier Villaurrutia” la premió en 1989 y “Jorge Ibargüengoitia” la reconoció en 2021. Un público de lectores de todo tipo sigue hoy por hoy sus intervenciones en voz alta, busca sus opiniones, asiste a sus conferencias, a la presentación de sus obras de teatro y extraña su poesía cuando se prolonga demasiado su estancia en Estados Unidos como profesora en las universidades Georgetown y Columbia. Sin embargo, viajar a otros países no la ha alejado de nosotros y le ha dado una perspectiva muy saludable. Recuerdo haber tomado el subway en Nueva York y visto su nombre en lo alto de todos los vagones. Su triunfo podría equipararse al de Miguel Covarrubias, quien conquistó en los años 30 a toda Nueva York (con toda y su Estatua de la Libertad) gracias a su encanto y su enorme sentido del humor impreso en sus dibujos, que entonces publicaba Vanity Fair.
–Decidí que era escritora cuando yo era adolescente, a los 15 o 16 años. No había escritores en la familia, ni en nuestro círculo. Era algo ajeno, lejano. En parte, es posible, también fuera por esto mi decisión, o mi declaración, de que yo era escritora, porque me llevaba a otro mundo, a un territorio respetado –mi papá era un lector empedernido, la casa estaba llena de libros–, pero que no tenía sello familiar.
“Mi mamá había muerto, las circunstancias no eran felices. Declararme de esa identidad –¡escritora!– fue mi salvación. Me lo creí, me tragué mi ilusión de una mordida. Era como si un rayo me hubiera tocado, me hubiera dado de un escudo mágico para protegerme, resguardarme de toda intemperancia o maleficio.
“Hay también la posibilidad de que yo estuviera cumpliendo un deseo a mi papá... lo acabo de pensar y es muy posible. Su devoción por los libros era notable. No es que fuera lector ocasional: ocasionalmente conversaba con otros, a él lo que le gustaba era la palabra impresa en libro. Me dijo un día que le hubiera gustado dedicarse ‘a las humanidades’ –una manga muy ancha–, y que no había podido porque la razón del ‘no poder’ era obvia entonces: su familia, una familia vieja de la ciudad, había tenido momentos de esplendor –vienen de Eguiara y Eguren, de su sobrino Iraeta, que casó a su hija mayor con un Icaza, que, como el suegro, además de ser mercader, metió las manos en la producción y venta de azúcar para poder vender el cacao amargo del Soconusco y de Guayaquil, fueron miembros del Consulado. A su lado están los Boullosa, que no cantaron mal las rancheras; el primero que llegó, hasta donde sé, fue gobernador de Tlaxcala y ‘protector de indios’ (ese segundo título está muy por verificarse). Del lado de la mamá de su mamá, los Vértiz, tampoco cantaron mal las rancheras entre el monopolio de la pólvora (vivieron un tiempo en el mero Molino del Rey) y el transporte de los bienes de la Corona. Pero todo se les deshidrató, a unos y a otros, porque no supieron jugar las cartas del tiempo, el gran traidor. Así que mi papá, el primogénito, tenía la carga de hacerse de un lugar. No le fue mal, pero sí le fue peor: dejó las letras, su gran amor, y peor aún, se le murió su otro gran amor, mi mamá, cuando tenía 36 años y seis hijos. Una catástrofe para nosotros, más para mis hermanos pequeños; sobre todo, se me rompe el corazón cada que recuerdo a Mercedes, apenas había cumplido dos añitos cuando ya llegó Pifas.
“Encontré mi ciudad en la ilusión y la verdad que es escribir. Me salvé la vida. No la perdí como el de La vorágine, que, dijo su autor, don José Eustasio Rivera, ‘jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia’. Me pasó, en la mitad, exacto lo contrario: ‘jugué mi corazón al azar, y me lo ganó la literatura’. Ha sido una aventura preciosa. La otra mitad de mi corazón es más problemática, pero hoy estamos hablando de lo que es escribir, y además nunca hablo de ella.”
–¿Qué trabajos te ha costado y qué alegrías te ha dado escribir?
–Déjame ver. Me preguntas, primero, cuáles han sido las dificultades de dedicarme a la literatura, y la verdad es que no las vi. No las advertí. Deben haber estado por ahí, porque es la naturaleza de las cosas de la vida: no hay bien que por mal no venga, ni mal que no atraiga al bien (aunque se dan casos, verificados por la historia, pero suelen ser los colectivos, y yo soy una, apenitas). A mí, escribir sólo me dio vida. Nada más. Es posible que en los casos de otros haya sido un sacrificio que les privara de una vida “mejor”, si eso existe. Pero para mí, escribir ha sido darme vida. Sé que sin el maridaje escribir/yo, me hubiera ido pronto; literal, me habría petateado. No habría tenido cómo salir a flote anímica, emocionalmente. Me hubiera roto. Ser escritora me dio la posibilidad de seguir viva, de tener vida, amores, hijos (son lo mejor), nietos (son lo mejor de lo mejor). De encarnar sueños, literal, porque el novelista, y también el poeta, da vida a lo que no existe, si sólo flota como espíritu de su tiempo o de su ambiente. Se escribe, se da a la luz. Se le encarna en las palabras.
“Escribir es más que una tabla de salvación. También es siempre un reto. No es incondicional. Tiene uno que estar en un continuo ejercicio de seducción para no hundirse. La inminencia de la catástrofe es evidente. Por esto el deseo de la fuga.
“He escapado de mi propia vida varias veces. Ni sé cómo contarlas o sumarlas, un día lo haré… ¡o no!
“Me escapo, sobrevivo, me aferro a mi oficio, lo gozo. De pronto, el huracán que el mismo escribir produce, arrecia. Y entonces, aunque no haya descuido, llega el momento de huir. Huyo. Pero siempre está ahí lo mío, mi oficio. Y salgo a flote, y más, porque si soy franca, yo salgo al goce.”
–¿Alegrías? ¿Qué alegrías te da ser escritora?
–De chile y de manteca, muchas, muchísimas. Algunas veces amargas. Después de mucho amasarlos para que respiren, de sazonarlos y añadirles ingredientes para hacerlos deliciosos, de envolverlos para que suden, los textos no se quieren cocer. Entonces se da uno cuenta de que, aunque creía haber estado persiguiendo cuidadosa los demonios de la realidad, aunque se les puso todo el corazón, aunque creyó una haber estado atenta a la humedad, a la hoja con que se les viste, a la temperatura de la tamalera, aunque haya una cuidado con obsesión todos los ingredientes, y supervisado para que no les pegue el chiflón, el tamal no, no se cuece (catástrofe total), o no levanta (vergüenza íntima) y queda como suela vieja. Y entonces no se le publica. No publicar no es el fin del mundo, pero sí cuesta trabajo lidiar con la catástrofe íntima. Porque escribir, de una manera anfractuosa, libera al mismo tiempo que nutre de más demonios. Uno aprende a soportar más carga de éstos. Más dedicación, más infierno, y más placer. Y alegría en medio de todo eso, hasta del tamal que nomás no fue.
–¿Quiénes son tus grandes influencias?
–Además de la ansiedad, el miedo, el deseo de huir, mi más grande “influencia” es la extraña, anómala, monstruosa Ciudad de México. Y de autores que amo: no sé si son “influencia”. Son mis papás y abuelos, ciudad y libros. Se comportan peculiar, no son guías incondicionales y directos: lo cierto es que los goberné al empezar leyéndolos, porque era yo quien les daba vida. Inmediato, apenas amarlos, me devoraron. Y luego, luego me echaron fuera de sí. Así escribo, tragada por monstruos (al vuelo pienso en algunos que leí esos años y amé: Durrel, Rulfo, Nin, ojalá fuera Mansfield, pero no, Twain, Stevenson; ojalá, Proust; Nellie Campobello, aunque me la encontré cuando ya había publicado toda novela que pareciese su hija; o Rosario Castellanos, sólo en la imaginación, y ojalasisimamente otros muchos más). O sea: no sé quiénes son mis influencias literarias. Es muy complicado. Un coctel de ingredientes irreconocibles. Y no creo que haya mayor influencia que la Ciudad de México, o que la comunidad, que el momento mismo que se vive, que la Historia: una combinación es lo que produce la textura, el tono, el timbre, el tema, el ritmo de las líneas, la trama, el libro.
–¿Qué significa para ti, Carmen, recibir este premio que lleva el nombre de Inés Arredondo, notable escritora mexicana que murió demasiado pronto?
–Significa varias cosas. Me quito el sombrero ante sus cuentos, y me lo vuelvo a poner porque es maravillosamente siniestra. Además, porque la conocí. Me regaló su proximidad su hijo Pancho y sus hermanas, nadie me hizo la guerra para estar algo cerca de ella, si es que se podía estar cerca de ella, y yo imagino que algo sí estuve. Incluso, hubo un tiempo, no tan largo, pero tampoco tan corto, en que sus tres hijos y yo vivimos en la misma casa. En Chimalistac, gracias a un casero que no entiendo por qué nos creyó que le íbamos a pagar la renta, si éramos unos desarrapados, tal vez porque Antonio Alatorre firmó como nuestro aval, y él era todo menos un desarrapado y jipioso, aunque también Inés Segovia, la mayor de Inés, siempre dio muy buena pinta; Ana, la menor, estaba concentrada en sus ideas; yo, en mis huaraches, y Pancho, en sus sueños. Fue muy lindo ese momento. Son un poquito mis hermanos. Inés Arredondo, que era su mamá, no adoptaba, pero era un planeta oscuro de los que no devoran. Por eso dije planeta, y no estrella, porque las estrellas negras se comen a los que pueden, e Inés Arredondo sólo se comía a sí misma. Eso sí: mucho, no paraba de comerse. Era además genial, es una grandísima escritora de frases perfectas, de estructuras sin par, de tramas trazadas por los arcángeles del mal, porque el mal era su tema, y a él se le adherían cosas muy bondadosas, como la sensualidad, el deseo, lo que ella llamaba “el pecado”. Inés Arredondo tenía los cables cruzados (mal-sensualidad-gozo eran para ella lo mismo y le hacían cortocircuitos). Culpa de nuestra cultura católica. Además de todo lo dicho, pero ya no nos da tiempo; le tengo enorme admiración.