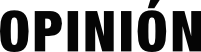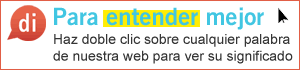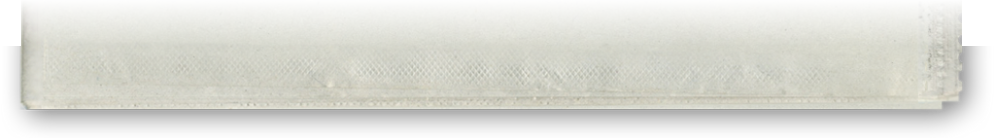Dictadura sobre las necesidades, la visión de György Márkus del socialismo realmente existente, XVIII // Determinantes sociales de su estructura social
yörgy Márkus (GM) empieza la última sección del capítulo 3 de Dictatorship over Needs, el último de los tres capítulos que él redactó (St. Martin Press, Nueva York, 1983), libro del cual son coautores Agnes Heller y Ferenc Fehér, señalando que, “a pesar de las dificultades empíricas y conceptuales, para trazar las fronteras del grupo corporativo gobernante, y de los mecanismos que permiten una identificación vicaria con el poder a quienes están realmente fuera del mismo, nada puede eliminar ni disfrazar la oposición de intereses entre aquellos que monopolizan todas las formas de autoridad pública y gozan de los privilegios económicos, sociales y culturales consiguientes, que ejercen en su actividad el dominio del aparato sobre toda la sociedad, de quienes no tienen voz en los asuntos cotidianos de la vida social, sino que dependen, incluso en sus actividades privadas, de decisiones tomadas por otros”. En los casos centrales no hay nunca dificultad alguna para hacer esta distinción. Incluso el grupo de trabajadores productivos concebidos de manera estrecha, no pueden designarse con el término de ‘clase obrera’ en el sentido de que ésta tiene en las teorías marxistas del capitalismo. Mientras en el capitalismo las clases antagónicas están conformadas por individuos que son libres de perseguir sus intereses individuales y colectivos, en los países socialistas de Europa oriental (PSEO) los productores directos no tienen oportunidad real alguna, ni posibilidad formal o derecho, para articular sus propios intereses. Los miembros del aparato se conciben como los autodesignados representantes de sus mejores y reales intereses, y cualquier duda sobre su derecho a esta representación equivale a una rebelión abierta, señala GM, quien dice que no niega que esta relación en los PSEO sea una forma histórica específica de antagonismo social. La apropiación del excedente social por el aparato como entidad corporativa se sitúa en agudo conflicto tanto con las preocupaciones materiales y los intereses a largo plazo de los trabajadores productivos y de la mayoría gobernada de la población. Y esta oposición de intereses no permanece inconsciente. “La experiencia del conflicto entre ‘ellos’ y ‘nosotros’ influye en la conducta de los productores en sus lugares de trabajo. Desaceleraciones deliberadas de la producción, ausentismo, maltrato de la maquinaria, hurto de materiales y herramientas, etcétera, son formas cotidianas de resistencia, de lucha guerrillera contra el aparato, para expresar sus intereses. Así que si uno usa el concepto de clase en su sentido amplio y vago, hay buenas razones para concebir las sociedades tipo soviéticas como una nueva forma histórica de sociedades de clases. No hay ninguna sociedad moderna en la cual las masas rebeldes podrían contar con el apoyo abrumador, o al menos simpatía, de toda la población (excepto los miembros del aparato) como en los PSEO”. Las crisis suelen sofocarse con asistencia, o la mera amenaza de ella, de tropas del exterior.
Pero también parece pertenecer a la esencia de estos regímenes la facilidad con la cual se reconstituyen. Es sólo en los cortos periodos de exaltación política o desesperación política elemental, cuando la población gobernada puede autodescubrirse como grupo social unificado con los mismos intereses, en relación antagónica con el aparato. En los periodos de deshielo, de liberalización, que de tiempo en tiempo, estos regímenes se ven forzados a permitir, se puede observar la articulación insospechada de intereses de diversos grupos así como las diferencias entre subgrupos. Por lo tanto, continúa diciendo GM, estamos de acuerdo que no se puede reducir la estructura social de los PSEO a una dicotomía de clases, por la existencia de estratos intermedios diversos y por su inadecuación fundamental debido al rol que la división social del trabajo tiene en la determinación de la posición real de los individuos y en la formación de grupos sociales que, por la similitud de posiciones e intereses, pueden potencialmente volverse sujetos de acción social conjunta. Esto convierte a la división social del trabajo en el principal principio que articula estas sociedades. Esto significa enfatizar el carácter multidimensional irreductible de la formación social de grupos en su funcionamiento y reproducción cotidianas. Los polos rural/urbano, manual/intelectual, masculino/femenino, colectivos de gran escala/ trabajo individual privatizado, designan algunas de las dimensiones más importantes en las cuales las posiciones sociales reales de individuos y su agrupación social potencial son determinadas. No queda duda, sin embargo, que en todos estos países la dimensión social más importante de la división social del trabajo es la marcada por los extremos de trabajo que manda y trabajo mandado, que posiciona a quienes mandan el trabajo de otros –los miembros del aparato– en antagonismo abierto con la población en su conjunto. Hemos tratado de argumentar –sostiene GM– que las estructuras sociales de los PSEO están determinadas por la copresencia e interpenetración de tres procesos y tendencias (homogenización estatista, dicotomización antagónica y los efectos de la división social del trabajo). En estos países, la disposición y apropiación del excedente social ejercida por el aparato como entidad corporativa constituye sólo el fundamento material y componente económico de una expropiación de todos los medios de organización e intercambio sociales. Su dominio sobre toda la sociedad se basa en el hecho que ningún otro grupo social fuera del aparato tiene la oportunidad o el derecho de articular e intentar realizar sus intereses particulares. Es por esto por lo que el aparato se encuentra en oposición fundamental a la sociedad gobernada y dominada; y al mismo tiempo es lo que hace necesario al aparato. “La supresión de todo interés grupal y de la sociedad civil crea, da sustancia a, y perpetúa el antagonismo entre el grupo corporativo gobernante y el resto de la sociedad”. Así concluyo el relato que he venido haciendo en estas 18 entregas de esta serie sobre el socialismo realmente existente.
La tesis doctoral que presenté en 2005 (hace 20 años) inicia diciendo: “En la tesis sostengo que debemos ampliar la mirada para ver al ser humano completo y comprenderlo. Que si la pobreza económica, como la llamo ahora, es consecuencia de una mirada parcial del ser humano, para avanzar en su comprensión debemos derivar esa mirada de una mirada lo más amplia posible. Por ello, después de muchos años de estudiar la pobreza, ciertamente de una manera más amplia que la mayoría de mis colegas, ahora he buscado una atalaya más alta para ver más lejos. En el fondo, el asunto tiene que ver con la siguiente cadena de reflexión. Si identificásemos perfectamente a los pobres… y pudiésemos lograr que dejasen de ser pobres… habríamos reducido enormemente el sufrimiento humano, pero no necesariamente habríamos avanzado mucho en logros que nos pudieran enorgullecer como especie”.