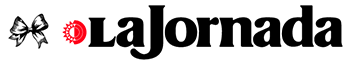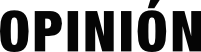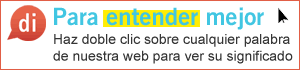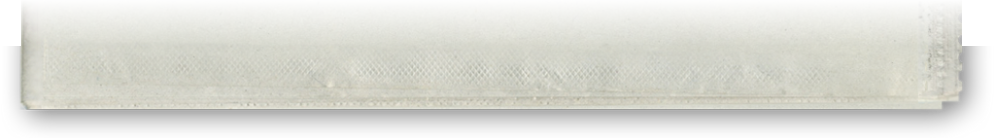n el verano de 1935, en la Casa de los Sindicatos de Moscú, cientos de personas provenientes de todo el mundo participaron del VII Congreso de la Internacional Comunista (IC). Esta organización nació en 1919 al calor de la revolución rusa, con la misión de lograr establecer el socialismo a escala global. Más allá de aquel imperativo, propio de una época en la que todo era posible, pronto se transformó en un instrumento de gestión de la geopolítica en la órbita comunista. Tras el establecimiento de la razón de Estado soviética, la IC vivía la paradoja de ser una organización diseñada para propagar la revolución y al tiempo una estructura disciplinada y jerárquica que dependía, en buena medida, de la supervivencia de un Estado.
Para 1935, la IC era una organización poderosa, convivía y se confundía con otras estructuras, como la Internacional Campesina, la Internacional Sindical y el Socorro Rojo Internacional. El aceitado aparato seguía, sin embargo, dependiendo de las directrices políticas que se discutían en sus afamados congresos. Llegar a Moscú en 1935 no era algo sencillo, pero la capacidad organizativa de la IC permitía que efectivamente fuera una representación global la que se diera cita para dirimir los destinos del movimiento comunista.
La coyuntura de aquel congreso era apabullante, pues la guerra se avecinaba y la capacidad creciente del fascismo por hacerse del poder se manifestaba en todo Europa, representando una amenaza al orden político socialista. El VII Congreso presenció el protagonismo del héroe de la cultura comunista, el búlgaro Jorge Dimitrov, quien en su informe delineó la política de la siguiente década, y mucho de lo asentado en ella se transformó en una cultura política que rebasó fronteras temporales.
En su alocución, Dimitrov señaló que el fascismo no era un gobierno, entre otros, de la burguesía, pues en no pocas ocasiones los fascistas habían llegado al poder luchando contra fracciones de la clase dominante capitalista. Indicó el error de considerar a dicha forma política como la expresión de sectores del lumpemproletariado y la pequeña burguesía, algo que Zetkin y Trotski sostenían. Para Dimitrov, el fascismo era ante todo la capacidad política y de poder del capital financiero, que, si bien asumía diversas formas, se distinguía por establecer un tipo de monopolio político, particularmente “terrorista”, frente a la organización obrera y campesina.
Después de esa caracterización inicial, manifestó preocupación por el balance del fenómeno como una “situación ordinaria” del capitalismo. El fascismo, decía, operaba una sustitución radical de la forma estatal típica de la sociedad burguesa. Era preciso, antes de que ello ocurriera, identificar las etapas preparatorias de su ascenso para combatirlo eficazmente. Asimismo, señaló los puntos problemáticos urgentes para poder oponérsele, en especial, que el fascismo apeló a los sentimientos más profundos de la sociedad e incluso se aprovechó de las tradiciones revolucionarias prexistentes, llegando a recurrir a una “hábil demagogia anticapitalista”.
Frente a la desestimación “inadmisible” del peligro fascista, de quienes consideraban que no era sino otra expresión rutinaria del dominio del capital, Dimitrov alertaba de la necesidad de un cambio de estrategia. Ello implicaba insistir en la crítica de la tibia posición socialdemócrata de aquel momento, así como una autocrítica de la posición de los comunistas. Nació así la política del Frente Popular, que obligaba a la promoción de alianzas políticas de gran calado. Ello ameritaba una táctica de frente único entre organizaciones, movimientos obreros y los partidos campesinos y de la pequeña burguesía, que tuviera como meta la defensa de los intereses cotidianos de las clases populares. Todo ello se radicalizaba en los “países coloniales”, donde la matriz antimperialista debía ser el corazón del Frente Popular.
Releer hoy el informe de Dimitrov resulta sugerente, pues muestra una comprensión compleja del fenómeno fascista y articula legítimamente una respuesta política y democrática como fue el Frente Popular. Desde ese momento, de manera larvaria, se instaló la necesidad de que las secciones nacionales valoraran de manera más efectiva las tradiciones políticas locales, especialmente las que podían ser apropiadas en una clave revolucionaria. También se instaló la tensión entre un ejemplo soviético con toda su aura de éxito y la necesidad de pensar la necesidad de conquistas democráticas en cada espacio nacional. Bajo estas premisas, la propia existencia de la organización se cuestionaba, pues finalmente era en los ambientes nacionales donde se decidía la acción política.
Nueve décadas después de aquella reunión, conviene regresar a sus documentos, pues enriquecen el acervo de las luchas antifascistas del pasado, muestran los derroteros, balances y preocupaciones que, aun en condiciones muy lejanas, pueden contribuir, si se les lee con la precaución histórica necesaria, para afinar la brújula de nuestros días.
* Investigador de la UAM, autor de En el medio día de la revolución.