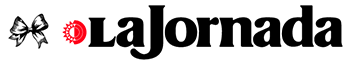ada grieta en el pavimento, cada sombra que descansa sobre los muros, cada esquina abandonada guarda un secreto en la cerámica de Paloma Torres. La arcilla que moldea y graba escucha el aliento de la tierra bajo el asfalto de la ciudad. En su trabajo, lo sólido tiembla y lo sutil resiste; lo que parecía permanente se vuelve efímero y lo que parecía frágil se transforma en eternidad.
Antes de que el fuego transforme la obra, hunde las manos en la tierra húmeda, recuerda que todo comienza en lo maleable. Su proceso creativo es un reflejo de la vida misma: todos somos barro (tiempo, azar y decisiones que se van endureciendo). Paloma Torres no sólo es una artista, es una manera de mirar hacia abajo, hacia el suelo y de ver que en la fragilidad hay fuerza, que en las grietas hay belleza y que incluso lo aparentemente inmóvil está en constante cambio.
Creció en una familia de arquitectos y comprendió pronto que el espacio no es un accidente ni un telón de fondo, sino la sustancia misma de la vida. Su padre, Ramón Torres, protagonista del modernismo constructivo mexicano, fue director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro hasta el final de sus días. Después de la Segunda Guerra Mundial realizó la maestría en París y trabajó en el Ministerio de Reconstrucción junto a Le Corbusier, cuando Europa intentaba reconstruirse por dentro y por fuera.
Siguiendo ese impulso, Paloma Torres viajó a París, estudió con S. W. Hayter –maestro de Jackson Pollock e impresor de Pablo Picasso– y con Mauricio Lasansky, referentes del grabado moderno, en el Atelier 17 de París, donde aprendió a sentir el pulso de la técnica.
A los 22 años regresó a México y se integró a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, continuando su formación en la Academia de San Carlos, como quien vuelve al origen de la materia para darle una nueva voz.
La cerámica le abrió un camino de construcción y descubrimiento, su primer encuentro fue con la maestra Gerda Gruber. Desde entonces, Paloma Torres observa y valora el tiempo que cada pieza demanda, disfruta los procesos largos y reconoce en cada decisión, incluso la más improvisada, la esencia misma de su trabajo. Con el tiempo, la escultura le reveló otra verdad: en la interacción entre espacios y estructuras se refleja el espíritu de una sociedad. Cuidar ese diálogo no es sólo una responsabilidad artística, es un gesto profundamente humano, un modo de imaginar comunidades más sanas y abiertas.
Realiza esculturas de gran formato –altas columnas, estructuras que se alzan como vestigios o señales– y reconstruye árboles a partir de otros caídos, como si la materia misma buscara otra oportunidad de erguirse.
Su obra es una conversación constante con la arquitectura y el urbanismo, que ha transitado diferentes etapas y ha experimentado diversos soportes y materiales.
Cerámica y grabado dialogan entre sí: las formas tridimensionales, texturas y colores de la arcilla se reflejan en líneas abstractas y planos bidimensionales. Volumen y plano se entrelazan, creando una continuidad estética y conceptual que sostiene ambos lenguajes y los eleva.
Desde 2015 Paloma Torres forma parte de la Academia Internacional de Cerámica de Ginebra, Suiza, y ha tenido el privilegio de dejar obras públicas en los cinco continentes. Ha trabajado con todo lo que tiene a su alcance: metal, barro, madera, fibras vegetales, restos de papel moneda, petates y materiales reciclables. La artista cuenta con 110 exposiciones individuales y 60 colectivas en México y el extranjero.
Cada muestra, cada pieza, insiste en lo mismo: el espacio no es sólo un lugar donde vivimos, sino un lenguaje silencioso que revela nuestra comprensión con los otros. Y en esa conversación, Paloma Torres deja que el fuego tenga la última palabra.