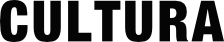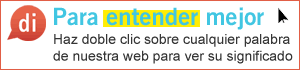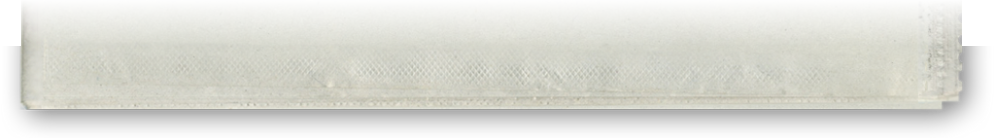Obra de la colombiana Pilar Quintana // Inscribe su novela en la tradición literaria de Horacio Quiroga o Jack London
Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 5
La búsqueda del “animal humano despojado de las capas de la civilización” es central en la obra de la novelista colombiana Pilar Quintana, quien explicó que en su libro más reciente, Noche negra, lleva al extremo “la exploración en la violencia y la desintegración del yo de la protagonista Rosa”.
En entrevista sobre la narración editada por Alfaguara, presentada el pasado 19 de noviembre, la escritora dijo que quitó a su personaje la civilización y la colocó en un lugar sin luz eléctrica, rodeada por sujetos que actúan como depredadores y ella, casi una presa.
Quintana (Cali, 1972) se dio a la tarea de mostrar “qué queda de Rosa, qué hay en ese centro y en su selva interior, el ‘ya no sé quién soy; esto que pienso es verdad y no confío en mi memoria ni en mi mente’”.
En este texto los personajes son Rosa y Gene, quienes compran un terreno en una playa de Colombia y construyen su casa en la década de 1980. Él la deja para realizar trámites en una ciudad. En el aislamiento, ella enfrenta hechos que impactan y transforman su sique.
El matrimonio forma parte del universo narrativo de Quintana originado en La perra, novela en la que Damaris en ocasiones cuida la casa de unos vecinos ancianos. Sobre él también tiene seis o siete cuentos. Cuando escribió ese título, ya se había propuesto narrar el momento de arribo de los dos personajes. “Cuando hice Los abismos (ganadora del Premio Alfaguara de Novela 2021), me dije: ‘llegó el momento de escribir Noche negra”.
La autora inscribe Noche negra en la “literatura de aventuras, donde extraemos al personaje de la ciudad y se va a vivir a la naturaleza, que ya no es su medio natural, sino uno hostil. También, en la larga tradición de novela selvática latinoamericana con Horacio Quiroga. En Colombia tenemos a José Eustasio Rivera con La vorágine. En esa veta pienso mucho en Jack London, que saca a sus personajes de la ciudad y los lleva a vivir al Yukón, a Alaska, al frío; o en Joseph Conrad”.
Su narración se identifica en la línea narrativa que trabaja con la tesis de que no sólo somos parte de la naturaleza, sino que somos naturaleza. “Desde la Ilustración nos hemos entendido diferentes, que la razón nos separa de los animales y nos pone en un lugar especial. A diferencia de eso, esta literatura intenta ver al ser humano como animal y que la naturaleza no está afuera, sino dentro”.
La partida de su pareja es el gran detonante para que la asalte toda su fragilidad y se conecte con el trauma profundo del abandono. Es “una mujer fuerte que se fue a vivir a la selva, estudió en la universidad en una época en que quizá no era el lugar de la mujeres, trabajó y destacó ahí; es una mujer ambiciosa, que no tiene ningún problema con traicionar a su socia para su beneficio”.
La protagonista reflexiona entonces: “‘si soy fuerte, ¿por qué aquí me siento como una presa, me siento vulnerable y qué me está pasando? ¿Por qué me vine a vivir a la selva?’ Empiezo a indagar en sus motivaciones, en su pasado y a encontrar su dolor profundo”, contó la narradora colombiana.
Agregó que en esta novela es una búsqueda sobre cómo construimos nuestra realidad y que ésta se da a partir de la relación con el otro.
Ejemplificó cuando en su casa olvida qué iba a hacer y su marido la consuela con el “ya estamos viejitos y se nos olvida todo”; eso se traduce en que asume tal situación como normal; en cambio, “¿qué pasa cuando no tenemos al otro y nos empiezan a pasar esas cosas? Empezamos a perder contacto con la realidad”.
Débiles en lo salvaje
Entre las visiones de la narrativa de aventuras, Quintana reconoció su gusto por un el cuento “Encender una hoguera”, de Jack London, en el que un hombre decide matar un perro, abrirlo con un cuchillo y calentarse las manos para luego manipular los fósforos y prender un fuego para evitar congelarse.
“Me gusta esa exploración porque nos dice que dentro de la naturaleza somos un animal débil. Hemos podido sobrevivir porque vivimos en comunidad y tenemos las herramientas y la violencia. Si a mí me dejan sola en la selva me pasa como a los personajes de Joseph Conrad, que quedan olvidados de Dios. Me atrae la tesis de London: miren lo débiles que somos. El cuento termina con el perro que llega perfectamente al otro campamento, lo que no pudo hacer el hombre.”
Quintana se refirió al reto de crear personajes para esta novela que hayan nacido en los años 40, pues “soy escritora de poca imaginación y siempre me agarro de algo y alguien real para crear mi personajes. No tenía referencias cercanas de alguien de esa generación con ese pensamiento político, y tuve que leer la historia de la violencia en Colombia desde el principio para entender qué había pasado con el movimiento estudiantil de los años 60, cuando nacieron las FARC”.
Contó que su personaje Fermín hacía que muchos colombianos infirieran que se fue a la guerrilla. “Hay un libro muy importante que es La paz, la violencia: Testigos de excepción, de Arturo Alape, quien se fue con Jaime Bateman (Comandante Pablo) a las FARC, y luego éste fundó el M-19, organización que aparece acá”.
La novelista finalizó: “me decía mi editor, cuando la leyó la primera vez, que es una novela sobre todas las violencias que atraviesan a alguien, especialmente a una mujer. Es verdad. Dentro de esas violencias, si eres colombiano, también te ha atravesado la violencia política”.