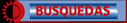| .. |
México D.F. Lunes 9 de junio de 2003
Hermann Bellinghausen
Polvos de un siglo
"Lo principal era no olvidar, como lo haría Alejandro
Magno, que ningún México es definitivo, que es un lugar de
paso que el mundo cruzará, que más allá de cada México
se abre otro, aún más luminoso, un México de supercolores
e hiperaromas." (Bruno Schulz, Sanatorios bajo el signo de la clepsidra,
Polonia, 1937).
Uno crece y crece de pequeño, y conforme arriban
los grados mayores de la conciencia, menos sabe uno qué hacer con
tanto crecimiento indiscriminado. Las perplejidades de un niño son
quizá las más profundas, las primeras arrugas de la vida.
Llegó la ocasión en que por inesperada decisión
pedagógica, los padres dotaron al niño de un cuarto aparte
después de cumplir los siete. Como sea, dijeron, tres chamacos en
la recámara de los hombres parece galera, nada más se andan
a moquetes. Y no habiendo más espacio, lo mandaron a dormir a la
azotea, intuyendo además que a ese niño había que
separarlo, podía dar mal ejemplo. En cierto modo, no sabían
qué hacer con él. Era completamente normal, hasta sin chiste,
y también un poco raro. Así que mejor criarlo de lejos, para
castigarlo menos.
La letra entonces con sangre entraba, fuera según
el Carreño o el Struwellpeter de las buenas maneras. Ciertos correctivos
aplicados al niño, de común acuerdo con las maestras, el
pediatra y el confesor materno, eran populares entonces pero hoy justificarían
una comisión de derechos humanos.
Se habían desatado algunas crisis. Al morir el
abuelo hortelano, su casa se incorporó a la familiar para acoger
a las abuelas, viudas al mismo tiempo (pero aceite y agua, hagan de cuenta),
así como a los tíos quejados de una orfandad que hacia 1960
parecía epidemia.
Arcángela había sufrido sus primera crisis:
con la patronal, su corazón adolorido y las nostalgias de Apatzingán.
Desapareció, y como castillo de naipes, la servidumbre se esfumó,
hizo diáspora y la ciudad devoró a todos. La conmoción
de sus ausencias trajo un poco de realidad a los días. El huerto
se apagaría al desertar Eustorgio. Cayó la alambrada que
separaba los jardines, y aquella tierra breve pero mágica se aplanó
en un baldío que ya se saciaría de goles y derrapones.
Como resultado de la fusión de casas, hubo de pronto
dos azoteas, que a diferencia de las casas de abajo quedaron inasequibles
una para la otra, como no fuera volando o de funámbulo. Ironías
que hay luego, el niño acupó el cuarto de Arcángela.
Aunque era estrecho, no logró llenarlo con sus juguetes. Casi no
tenía. Unos seis cochecitos de plástico, pilón de
las gelatinas, ocupaban el librero por entonces deshabitado. Los cochecitos
poseían personalidad y nombre, y el niño los distinguía
perfectamente cuando los hacía pelear o salía con ellos de
excursión al tendedero, donde corrían a las anchas de niño
sobre el cemento. El resto eran balones, y unos patines de balero que cumplían
la ráfaga a pies juntillas.
Viviendo en la azotea, volar se hizo más fácil.
Nadie se daba cuenta. Fueron posibles los vuelos nocturnos a la Saint Exupery
("a las dos de la mañana", como en el son). Las primeras noches
serían enormes, el niño no pegaba el ojo. El aire entero
se abrió sobre la ciudad.
Aunque ya le abejorreaban la cabeza, los libros no se
habían apoderado. La azotea les fue propicia. En todo su tamaño,
la casa abajo no guardaba ni siquiera enciclopedias, diccionarios u otras
formas bastardas de biblioteca. El desdén era explícito.
Aparte de una Biblia (que nunca falta en ninguna parte, y más que
libro es objeto), rondaba sin ser leído un grueso tomo en Sepan
cuántos de Los bandidos de Río Frío, única
novela con nihil obstat del criterio materno, a saber por qué.
A medias de la casa de abajo y la azotea, colgaba en un
limbo del entrepiso el despacho del padre, santuario de la aeronática
Revel Lodela y la filatelia compulsiva, también formas de recorrer
países y mundo. En un muro se alineaban como soldaditos de papel
centenares de libros en alemán gótico, una lengua muerta.
Algunos en inglés, que lo mismo hubieran dado en chino. Unos pocos
en castellano. Memorias de mariscales y comandantes muertos. Los viajes
de Peary y Amundsen a los Polos se daban la mano con el las bitácoras
del Espíritu de San Luis, Otto Lilienthal y el capitán Saravia.
En el rincón inferior derecho amarilleaban La isla del tesoro,
Capitán Sangre, El prisionero de Zenda, Los náufragos del
Liguria, Huckleberry Finn y Se llevaron el cañón para
Bachimba (a fin de cuentas también escrito por un militar).
Las vaqueradas de Karl May, por suerte en alemán, no le intoxicaron
la imaginación.
La General Motors en la acera de enfrente era un animal
extenso que chirriaba y gemía a toda hora. La calle amanecía
urdida de tráileres y torton haciendo cola para descargar motopartes
y llavarse los autos terminados. Esa esquina entre la planta y la casa
era parada del Hipódromo-Rastro que algún día se llevaría
al niño. Y calle abajo, la vía del tren del Balsas.
Fuera de radar, la azotea concedió recinto general
a todos los timones, sirvió de fragua para travesías y partidas
interminables. De allí saldrían misiones secretas panza abajo
a los armarios más recónditos de la otra casa, donde bostezaba
un 1900 del que las abuelas no querían acordarse, pero el niño
quería verlo todo, todo.
|