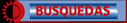|
México D.F. Lunes 9 de junio de 2003
 Con la Orquesta Sinfónica Nacional interpreta concierto de Ludwig van Beethoven Con la Orquesta Sinfónica Nacional interpreta concierto de Ludwig van Beethoven
El violín de Itzhak Perlman vibra en Bellas Artes juguetón y sensual
 El público parecía no respirar durante la ejecución; al final prodigó dilatados aplausos El público parecía no respirar durante la ejecución; al final prodigó dilatados aplausos
ERICKA MONTAÑO GARFIAS
Itzhak Perlman y su violín en Bellas Artes. Tocan el Concierto para violín y orquesta en re mayor de Ludwig van Beethoven en compañía de la Orquesta Sinfónica Nacional y su director Enrique Arturo Diemecke. Es sábado. Hace calor.
El programa de esa noche unió a Beethoven con el compositor ruso Modesto Mussorgsky. Del primero la Sinfónica Nacional tocó Egmont, obertura compuesta para la obra de teatro del mismo nombre escrita por el alemán Goethe, en la que narra la historia de uno de los señores que se levantaron contra la tiranía española en Holanda en 1566.
A esta obertura siguió Cuadros de una exposición, compuesta originalmente para piano por Mussorgsky (1839-1881); después fue adaptada para orquesta por diferentes músicos a lo largo de los años.
En esta ocasión se tocó la orquestación de Cuadros de una exposición escrita por Maurice Ravel en 1922.
El pesar de Mussorsgky por la muerte de su amigo, el pintor y arquitecto Víctor Hartmann, llena la sala, la conmueve con los 10 cuadros que el compositor ruso miró y remiró para hacer un homenaje musical cargado de melancolía y añoranza. Son 30 minutos en los que las olas de los arcos de los violines y los violonchelos semejan las de un lago en la que el viento apenas sopla. La imagen mitiga un poco el calor.
Acompaña a los instrumentos y los músicos la melodía silenciosa de los programas de mano convertidos entonces en abanicos de dos colores. Sólo una mano se mueve; los ojos, los oídos y el cuerpo están pendientes de lo que sucede en el escenario, la espera es dulce y anticipa la llegada del maestro Perlman. El calor aumenta.
Dice la historia que Beethoven (1770-1827) compuso el Concierto para violín y orquesta para que lo tocara el violinista Franz Clement en 1806. Perlman borra de inmediato los casi 200 años que lo separan de Clement. Entra en el escenario. Camina ayudado por dos bastones. Da un paso lento cada vez. Se sienta, deja a sus aliados andantes en el suelo y afloja de sus piernas los aparatos ortópedicos en que también se apoya.
En su rostro las notas provocan gestos de alegría y ternura. Sobriedad y pasión son la clave del recorrido a través de la melodía que Perlman regala, ofrece, dedica a él mismo y al mundo. Disfruta y hace disfrutar la pieza. Desgrana el violín su sensualidad acústica, deja a un lado la melancolía propia del instrumento para brindar un sonido juguetón que, entrelazado con el de los demás instrumentos, brilla en el aire del Palacio de Bellas Artes.
En su barbilla descansa el violín, vive el violín, durante los 40 minutos de la obra dividida en dos movimientos y un rondó final. Sentado, toca de memoria.
El público no respira. Teme romper la magia. Hasta los abanicos han quedado callados, no obstante las gotas de sudor que caen en algunas caras y cuellos. Termina el rondó y por unos momentos las personas en la sala parecen no reaccionar. Tres largos segundos que dan paso a los aplausos. Todos de pie.
Sobrio, Perlman recibe la ofrenda. Serio sale del escenario una, dos, tres veces, las mismas que los aplausos demandan su presencia de nuevo frente a los instrumentos de la Sinfónica Nacional.
De pie el aplauso, el pedido de otra pieza, aunque sea sólo una, un minuto más. Pero nada. No hay encore. Perlman arroja al escenario una toalla, sinónimo de cansancio. El público lo respeta y le aplaude aún más. Termina el concierto. Continúa el calor.
|