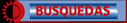|
México D.F. Sábado 11 de octubre de 2003
El amor mata lo que ama
Sara Aldrete
Abrazada al cuerpo de su amado, lloraba. Los rayos cobrizos del atardecer cubrían el cuerpo: el color de la sangre esparcida le daba las tonalidades de una puesta de sol. Ana tenía la mirada perdida en ese colorido tan intenso como el amor que le tenía a Mauricio: quemante, llagante. Los naranjas amarillentos de la tarde entraban por la ventana.
-šNo me dejes con ese dolor! šRegrésame a las noches cuando te tenía a mi lado! Pero su amado Mauricio parecía muñeca de trapo. Su masa corporal estaba flácida, distendida.
Ana nunca había sido una chica que llamara la atención: delgada, pequeña y frágil. El cabello quebradizo, casi chino, negro azabache. De facciones un poco toscas que había heredado del padre que nunca conoció. Sus ojos eran grandes, de largas pestañas. Nariz chata. Labios carnosos. Digamos que no era fea, pero tampoco bonita. Por eso se sorprendió cuando el chico que se acaba de cambiar al barrio le dijo:
-Esa boquita va a ser para mí.
''šQué grandote!", pensó Ana. En realidad Mauricio no era tan alto como ella lo había visto; como ella quiso verlo desde entonces. El joven tenía un llamativo cuerpo atlético. Todos los días se iba a levantar fierros con los cuates al deportivo de la esquina, a cinco casas de donde vivía ella. Tenía la mirada de águila. Cada que se la encontraba, le decía:
-Donde pongo el ojo, pongo la bala, mamacita.
Ana sostenía la pistola que parecía seguir echando humo y chispas blanquzcas. ƑCómo había llegado el arma a sus manos? ƑQué hacía Mau, tirado?
-Háblame, por favor -lloraba y sus lágrimas se mezclaban con la sangre. Ana no podía enderezarse, era como si estuviera posando para algún cuadro. Postrada, con las rodillas y los tobillos cubiertos por la sangre tibia, pegajosa. Oscura. Ana estaba recostada en el amplio pecho, donde tantas veces había descansado. Después del torrente de besos y caricias que Mauricio le prodigaba, mientras iba naciéndole una cascada que al llegar al final de su caudal estallaba rugiente. Su mente explotaba y perdía la noción del tiempo. No había ayer ni mañana. Sólo el hoy era importante. Cuando se perdía en esos brazos que la ahogaban, en esos labios que la recorrían con locura. La saliva de Mauricio sabía a alcohol. Su aliento etílico era parte de su mareo al navegar en sus aguas. En las profundidades del cuerpo de su cuerpo.
|