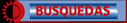| .. |
México D.F. Miércoles 22 de octubre de 2003
Adolfo Gilly
La tercera revolución boliviana
Una revolución, según una definición ya clásica, es una irrupción violenta de las clases subalternas, de los oprimidos y los hu-millados de siempre, para tomar en sus manos el propio destino. Una revolución no es algo que hacen los dirigentes, aunque éstos formen parte de ella. Es algo que sucede cuando entran a ocupar el primer plano de la escena, por su propio impulso y voluntad, los dirigidos. Una revolución no es una locura o una im-provisación. Es un gran acto de lucidez colectiva, largamente meditado y preparado en los espíritus y las inteligencias de quienes se lanzan con ella a romper la opresión del orden existente.
Una revolución no es un episodio de ira irreflexiva, como cree la mirada estupefacta de las clases dirigentes. Siempre se ha ido preparando en acciones menores anteriores, en tanteos de la resistencia del po-der y de la solidez propia, y ha ido madurando en las discusiones y en los corajes de los barrios, los pueblos, los lugares de trabajo o de reunión, las minas, las escuelas, las viviendas de los pobres.
Eso ha sido la revolución boliviana que triunfó en la ciudad de La Paz el 17 de octubre de 2003 derribando al gobierno sostenido por los financistas, el ejército y el presidente de Estados Unidos, George W. Bush.
Es preciso tratarla y referirse a ella con afecto, humildad y respeto, y no empezar a encontrar ahora supuestos yerros de la revolución cuando los indígenas, los mineros y los vecinos urbanos victoriosos todavía no han terminado de velar y de enterrar a sus muertos y apenas empiezan a medir la magnitud de lo ocurrido y las dimensiones de su propia audacia, mientras reflexionan y discuten los difíciles pasos venideros.
El antes mencionado presidente Bush, por conducto de su Departamento de Estado, amenazó en inglés solemne a los bolivianos: "Estados Unidos no tolerará que el gobierno legítimo de Gonzalo Sánchez de Lozada sea depuesto". Pues fíjese usted: no sólo tuvo que tolerarlo, sino también que tragarse su amenaza y dar asilo en Miami a El Goni y a su pequeño séquito de ministros criminales.
La amenaza, sin embargo, no fue espetada en vano. Si los indígenas, los mineros, los vecinos, los pobres de Bolivia, aún en el asombro de su propia hazaña, están actuando hoy con notable cautela, es porque lo saben por amarga experiencia. Vuelven a sus lugares, entre los suyos, a no dejarse llevar por arrebatos, a discutir entre todos sus próximos pasos, sabiendo que esta vez ganaron y que esta experiencia colectiva, cualquier cosa suceda, ya nadie nunca más podrá borrarla de sus vidas y de su historia.
Quienes se precipitan a buscar yerros y acumular objeciones, nunca supieron ni podrán saber lo que esto significa. Quienes sufrieron y pelearon en Bolivia, sí. 
El curso de esta revolución, preparada por la victoria anterior de la guerra del agua y por la unificación lograda en la guerra del gas, siguió una curva clásica. La insurrección fue creciendo desde allí donde las clases subalternas están organizadas en sus comunidades: el altiplano aymara y su an-tigua capital rebelde, Achacachi; las minas y sus lugares de organización históricos, Huanuni, Oruro, Potosí; los valles y las quebradas de los cocaleros; la población de El Alto, donde en dos décadas el neoliberalismo acumuló a los pobres, los marginales, los desempleados, sin imaginar que todos ellos y sus familias acampaban ahí con escasas pertenencias materiales y una enorme herencia espiritual: la experiencia de sus penas, sus organizaciones y sus luchas acumulada en cada familia y comunidad por generaciones.
La ciega represión contra la movilización aymara y la matanza de Warisata, crímenes de una clase dirigente racista que perdió el control de sus nervios, fueron el detonante de una insurrección que, a partir de allí, no cesó de crecer. Los insurrectos pusieron cerco a la capital; enfrentaron al ejército con hondas, piedras y dinamita y uno que otro fusil viejo; se atrincheraron en El Alto, en Achacachi, en el altiplano; atrajeron el apo-yo de los valles y de las ciudades capitales de departamento; recibieron la solidaridad de los sublevados de las minas, de Huanuni, de Oruro, los cuales avanzaron a pie y en sus camiones sobre La Paz rompiendo a dinamitazos la oposición del ejército en Patacamaya, a la mitad de su camino.
Los insurrectos bloquearon las entradas a La Paz, sufrieron las matanzas del ejército, recogieron sus muertos y mantuvieron el cerco. Contra lo que esperaban El Goni y sus mandos militares y civiles, buena parte de la clase media de la capital y las ciudades, en lugar de atemorizarse por la su-puesta amenaza de la indiada insurrecta, terminó por ser atraída por la rebelión y se volcó contra el gobierno masacrador. Sus manifestaciones, huelgas de hambre en las iglesias de múltiples ciudades, asambleas de vecinos, muestras de solidaridad y fraternidad con los insurrectos terminaron de volcar la situación. Aquellos que El Goni consideraba parte de su propia retaguardia, se sumaron desde sus barrios urbanos a la revolución de los indios, los pobres, los desempleados y los mineros, a esa especie de masa insurreccional creada en tantas partes por el desamparo, el desempleo y la desintegración de las viejas organizaciones resultado de las políticas neoliberales.
Esa masa que los gobiernos creen atomizada e inorgánica, trae consigo sin embargo una herencia inmaterial: la experiencia de organizarse bajo múltiples y renovadas formas que se trasmite generación tras generación, la necesidad de comunidad y de estarse juntos, que aparece bajo nuevas formas y se constituye en el entramado de los sorprendentes movimientos. 
El imprevisto y memorable cerco de La Paz terminó por atraer a buena parte de la población urbana, estudiantes, profesores, artistas, empleados. Así reforzada, la insurrección dividió a la clase gobernante y a sus políticos, y en el ejército empezaron a notarse fisuras: oficiales tuvieron que matar a soldados que ya no querían disparar contra su pueblo, otros empezaron a resistirse a seguir masacrando bolivianos.
Los dirigentes visibles del movimiento, arrastrados por la furia y la fuerza de una insurrección que recogía a sus muertos y volvía a la carga, acallaron sus antiguas (y a veces legítimas) diferencias, convergieron en unas pocas consignas capitales: fuera El Goni, no a la venta del gas al ex-tranjero, asamblea constituyente, refundación de la república y, finalmente, cumplieron su papel en el momento de la caída del presidente masacrador. Este papel no podía ser improvisar entre ellos un gobierno, para lo cual nadie les había dado ni podía darles mandato, sino marcar el ca-rácter transitorio del nuevo presidente y abrir en sus movimientos -la CSUTCB, el MAS, el MIP, la COB, las juntas vecinales, las comunidades- los tiempos y los espacios para organizar y consolidar lo alcanzado y para formular un programa de me-didas y mandatos para la refundación constitucional de la nación y de las autonomías indígenas históricas.
En esta fase ha entrado la revolución boliviana del 17 de octubre de 2003. Nadie puede afirmar que no esté plagada de acechanzas y peligros de todo tipo. En eso consisten, pues, los caminos que inaugura una revolución.
Debe registrarse también que si la revolución de octubre en Bolivia pudo llegar tan lejos, es porque en los dos estados vecinos cuyas clases dirigentes se han disputado en el pasado la hegemonía regional sobre el país del altiplano, Brasil y Argentina, no hay en estos momentos gobiernos neoliberales y sí, más bien, interés de consolidar las tomas de distancia con el neoliberalismo y reforzar las posibilidades del Mercosur frente a la política imperial de Washington y a los aprietes del FMI.
Brasil y Argentina no establecieron un cordón sanitario sobre Bolivia, como sucedió en ocasiones pasadas. Pedir que los gobiernos de Luiz Inacio Lula da Silva y de Néstor Kirchner saluden a las masas insurrectas suena más bien ridículo. Esperar que abran espacios para permitir que Bolivia recupere sus riquezas nacionales y pueda aflojar el cerco financiero del exterior aparece, en cambio, como una posibilidad razonable, pues está en el interés bien entendido de esos mismos gobiernos y del futuro de cada uno de ellos. 
En 1780 se sublevó en Perú contra el dominio español un descendiente de la nobleza indígena del Inkario, Tupaj Amaru. Su movimiento fue derrotado y el gobierno colonial descuartizó a Tupaj Amaru con cuatro caballos. En 1781, en el Alto Perú, en toda la región del altiplano aymara, estalló la gran insurrección india encabezada por Tupaj Katari y Bartolina Sisa. Mucho más radical que su predecesor, ésta puso cerco a La Paz y proclamó que ya había llegado el tiempo de terminar con la Colonia y establecer el mando de las comunidades indígenas. Fue también de-rrotada y cruelmente reprimida. Tupaj Katari fue ejecutado con el mismo suplicio colonial de los cuatro caballos, y la represión española se ensañó después con las comunidades.
Fue esta la primera gran revolución en las tierras que hoy se llaman Bolivia, el tiempo anterior a la Revolución Francesa cuando la insurgencia andina anticolonial inició la ruina y la caída del imperio español en el continente americano.
En abril de 1952, después de un fraude electoral que arrebató la presidencia al candidato nacionalista que había ganado en las urnas, una insurrección encabezada por los mineros y por los trabajadores de los barrios altos de La Paz asaltó los arsenales, repartió las armas, recibió a los mi-neros que llegaban con sus dinamitas y destruyó al ejército responsable de varias matanzas precedentes en las minas y en la ciudad. Bajo el gobierno nacionalista surgido de esa revolución se nacionalizaron las minas, se abolió por fin el pongueaje -el servicio personal gratuito que los indígenas debían prestar a los hacendados, como en la época colonial-, se repartieron tierras por una reforma agraria, se organizaron sindicatos, y éstos tuvieron milicias de mineros, fabriles y campesinos armadas con los fusiles conquistados en la insurrección, y se estableció el control obrero en las minas nacionalizadas.
Fue esta la segunda revolución boliviana, cuya inspiración, invocada por los bolivianos mismos, vino mucho más de la huella dejada en América Latina por la revolución mexicana que de la influencia de la revolución rusa.
Ese pasado, sus historias, sus experiencias transmitidas por generaciones; sus sa-beres de organización aprendidos y difundidos después por todo el territorio del país por donde la crisis dispersó a sus portadores; sus ideas sobre el mundo y sobre la vida; los pasados inmemoriales de las co-munidades que se recrean, renovados, allí donde la crueldad de los nuevos tiempos vuelve a despertar la antigua sed de comunidad, y los nuevos saberes de organización que en las ciudades y las universidades utilizan el Internet, los celulares, las radios independientes y las recientes tecnologías del presente: todo eso, a la hora de la ira y de la rebelión, confluyó en la revolución de octubre de 2003, esta tercera y grande revolución boliviana.
Como decían en el siglo pasado los an-cestros anarcosindicalistas, šsalud!
|