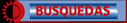|
México D.F. Sábado 13 de marzo de 2004
Javier Wimer
Entre el asilo y la extradición
El asilo es una práctica inmemorial, y también lo es la extradición, su contraparte. Uno y otra son expresiones de la autonomía de un poder político. Lo que, en tiempos modernos, se conoce como una facultad jurisdiccional.
De la antigüedad y de la relación entre ambas prácticas da cuenta el primer tratado de extradición que se recuerda, suscrito en el año 1296 antes de nuestra era por el egipcio Ramsés II y por el hitita Attusil III. Un acuerdo de extradición que supone la previa existencia de alguna forma de asilo.
En la América española, en la legislación novohispana, el derecho de asilo o "acogimiento a sagrado" se regula claramente en la recopilación de 1680 de las Leyes de Indias. Se considera como una prolongación del fuero eclesiástico, y aunque la corona se muestra escrupulosa en la defensa de este derecho, su objetivo principal no es afirmarlo sino acotarlo para contrarrestar los abusos de que era objeto.
Con la Revolución Francesa, el asilo pierde su carácter de fuero religioso y se vuelve instrumento laico para proteger a los perseguidos políticos. Pero las naciones europeas que habían derrotado a Napoleón se libran de este virus liberal mediante la conclusión de acuerdos bilaterales de extradición. El asilo desaparece como derecho intereuropeo pero se fortalece durante los siglos XIX y XX como institución característica del derecho latinoamericano.
La institución del asilo es signo definitorio de nuestra política exterior. Durante la etapa revolucionaria y posrevolucionaria México recibe a refugiados de todas las ideologías, pero especialmente a quienes huían de los regímenes fascistas en Europa y de las dictaduras militares en América Latina.
El sexenio de Lázaro Cárdenas fue la edad de oro del exilio en México, aunque conviene precisar que los presidentes posteriores, dentro de las dilatadas facultades de su autonomía sexenal, mantuvieron una línea de respeto por el derecho de asilo, hasta la llegada del narcotráfico, enemigo de las fronteras, y del neoliberalismo, enemigo del Estado nacional.
En 1977 el gobierno de Adolfo Suárez concluyó un acuerdo con el gobierno de José López Portillo para que México recibiera a una decena de etarras que estaban en la cárcel. El acuerdo funcionó bien para todas las partes. Los etarras dejaron las armas y se instalaron en nuestro país con sus familias o con las familias que aquí formaron. En España decreció la violencia, aunque nunca fue desterrada.
Hasta 1994, el gobierno mexicano excluyó explícitamente de los tratados de extradición a los nacionales y a los perseguidos políticos. Poco tiempo después esta política cambiaría de rumbo y, en un episodio escandaloso, el narcotraficante Juan García Abrego fue entregado a las autoridades de Estados Unidos con base en el artículo 33 constitucional que faculta al Presidente de la República para expulsar sin juicio previo a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente. El único defecto de la operación fue que Abrego era mexicano y no extranjero. Detalle menor que no alteró el guión de la mascarada.
También en el periodo presidencial de Ernesto Zedillo se modificaron los tratados de extradición con Estados Unidos y con España para facilitar la entrega de narcotraficantes a nuestro buen vecino y de etarras a la madre patria. Los cambios en los tratados tenían por objetivo convertir en extraditables a los nacionales y a los extranjeros que protegía el principio de no retroactividad.
El viraje en aspecto tan sensible de nuestras tradiciones políticas y jurídicas está en el origen de los atropellos que sufren los vascos perseguidos por la justicia española. Es grotesco y paradigmático el caso del vasco naturalizado mexicano Lorenzo Llona Olalde, a quien se acusa de haber participado en un atentado terrorista en España durante los mismos días en que se encontraba en México recibiendo personalmente sus documentos migratorios.
Otro caso en que se acumulan toda clase de irregularidades es el de seis vascos acusados de recolectar fondos para el financiamiento de la ETA. De tan imprecisa demanda deriva su encarcelamiento con grave violación de sus garantías individuales y, notoriamente, de la consignada en el artículo 19 constitucional, donde se dice que "ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas". Los vascos ya llevan ocho meses encarcelados y el juez que conoce del asunto acaba de dictar una nueva orden de aprehensión para impedir que salgan de la cárcel y para que el expediente siga dando vueltas en homenaje a nuestro aberrante sistema procesal.
La lentitud y las irregularidades de estos procesos han de atribuirse a la sigilosa pero no imperceptible posición del gobierno que, de todos modos, tendrá que asumir sus responsabilidades. Conviene tener en cuenta que, al margen de las decisiones judiciales, la extradición es un acto en que se manifiesta la voluntad del Estado y que está a cargo, por tanto, del Presidente de la República. De un acto que siempre cierra, en su representación, el secretario de Relaciones Exteriores.
Tiene el Presidente que cumplir con su deber constitucional y evitar el constante deterioro de la institución del asilo que es, como escribiera un fiscal del Consejo de Indias, "venerada y protegida no sólo por los Monarcas cathólicos, sino que hasta la gentilidad la a reconocido en los que llegan a acogerse a los templos de sus falsos dioses".
También convendría que aprovechara el viaje, como se dice, para impulsar reformas que dieran certidumbre jurídica al asilo político: adecuar los tratados de extradición a las normas constitucionales y derogar las disposiciones legales que amenazan la estabilidad de la institución. En primer término, el tristemente célebre artículo 33 de la Constitución, que es una vergüenza para un régimen democrático.
|