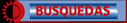| .. |
México D.F. Martes 16 de marzo de 2004
Pedro Miguel
Querido Bin Laden
No sé quién eres ni cómo te llamas. Me ha resultado fácil designarte con ese nombre, que representa la extrema demencia justiciera, pero en verdad no sé si Osama Bin Laden goza aún de mando y atribuciones para seguir despedazando personas de cualquier clase y patria, si sigue vivo, si alguna vez existió o si fue un invento de la CIA. Tengo la certeza de que, te llames como te llames, eres alguien o eres algunos; que estás feliz con tu reciente carnicería madrileña, que por tus neuronas corre la convicción de la labor cumplida y que te encuentras en paz con tu conciencia: has descargado parte de la rabia y la impotencia que no te dejaban respirar ni tragar saliva desde que los occidentales bombardearon tu aldea, tu edificio de departamentos, tu taller mecánico, tu patio, y dejaron el lugar lleno de carne humana quemada y reventada.
Hombre o mujer, afgano o palestina, iraquí o libanesa: a lo mejor el juego de tus hijos se cruzó con el trayecto de un misil, tal vez tu mujer perdió los pechos y la cara por efecto de una bomba de racimo, quién sabe si tu marido se quedó sin piernas y entró en silla de ruedas a la estadística del daño colateral; cómo saber si tu padre se coció en el napalm que excretan los helicópteros Apache y Cobra. Hasta es posible que no te haya pasado de cerca el dolor y la destrucción de las guerras de rapiña y que simplemente la devastación de tu pueblo te orille a buscar en el Corán parábolas forzadas para justificar una venganza igualmente cruel y cruenta.
A efectos de esta carta, da lo mismo. Te confieso con vergüenza que nunca he tenido el tiempo ni la paz de espíritu para aprender a descifrar la hermosa caligrafía arábiga; que los versículos coránicos me resultan mucho más aburridos que los picantes relatos bíblicos; que, de todos modos, no puedo percibir ni unos ni otros como textos sagrados, que no tomo partido en el baile de Moros y Cristianos y que la revivida disputa entre católicos y judíos por la muerte de Jesús me es un tema ajeno e irrelevante: más crucifica el hambre en nuestros días, más cornadas da el sida, más me duele el Gólgota de los discriminados, los saqueados y los mal gobernados. Además, cuando mi hija Clara, que va a cumplir seis años, tiene que efectuar ya esfuerzos casi musculares de credulidad para imaginarse el mundo dividido en alegrijes y rebujos, encuentro inconcebible que tú y tus congéneres, zopencos de 50 o más, insistan en hablarnos de una humanidad organizada en rebaños de fieles e infieles, demócratas y terroristas, buenos y malos, burgueses y proletarios, payos y gitanos, hebreos y gentiles.
No soy tu amigo ni tu adversario, y no tengo nada que ver con tu guerra santa. Pero tú decidiste lo contrario: me quieres, me necesitas en tu conflicto. Cuentas con rivales poderosos y piensas que puedes golpearlos por medio de mi humilde y anónima persona. Algún gobernante de un país cualquiera -Bush, por ejemplo, Tony Blair, por ejemplo, el ahorra derrotado Aznar, por ejemplo- ha ido a tu región, a tu cultura, a tu Estado, a sembrar la muerte y la destrucción, a mutilar peatones, a robarse los recursos naturales, a prostituir a tus compatriotas, a obligarlos a cooperar con la ocupación extranjera de su patria. Ahora tú piensas que ha llegado el tiempo de cobrar venganza. No puedes tocar a los estadistas porque disfrutan de una protección que te sobrepasa y abruma. Decides, entonces, propinarles un escarmiento hiriendo y matando a sus gobernados, a sus conciudadanos, o incluso a la gente que se hallaba de paso por Nueva York o Madrid, de vacaciones en el Pacífico sur o de compras en Estambul. Aquí es donde mi voz deja de tener un nombre y un rostro definidos; en ella puedes depositar el DNA de cualquier fragmento humano recolectado en el sitio de un atentado terrorista: soy el que muere por subirse al tren, por ir a comprar tomates a la tienda, por salir de madrugada del lecho de un amor furtivo, por haber estado ahí en el día y a la hora de la bomba.
A ti no te importa el orden de los órganos, los conductos y los fluidos que cumplen su tarea dentro de la caja de mis costillas. Tu causa necesita que una sustancia reviente, que la explosión haga volar por todas partes hierros y fragmentos de lo que sea, y que uno o varios de esos objetos causen, en su tránsito hacia la nada, que mis vísceras se desparramen por el suelo, que yo deje bruscamente de pensar, mirar, oler y hasta sentir indiferencia por el Corán, que mi organismo se vuelva inservible y que haya que enterrarlo o cremarlo, que mis hijos se queden huérfanos y que esa insignificante tragedia, multiplicada por cientos o miles, ponga en apuros a un gobernante que es, a primera vista, tu enemigo, pero que, en el fondo moral y ético de esta historia, acaba siendo tu gemelo. La única diferencia perceptible radica en su hipocresía y en tu cinismo: él llora lágrimas de cocodrilo por las "bajas colaterales" y tú, como presumes ante el mundo, no te entristeces por la muerte de civiles. Más aún: esos cadáveres que dejaste regados en las vías de ferrocarril son, en tu cabeza enloquecida y sádica, "un golpe a uno de los pilares de los cruzados y sus aliados".
No pretendas atribuirte el crédito por la ruina política de tu enemigo español. Se la provocó él mismo al pretender exculparte de la matanza para sus turbios propósitos propagandísticos. Quiso desviar la atención hacia un puñado local de tipos tan enfermos de odio como él y tú, pero mucho menos poderosos, porque pensaba que de esa forma ocultaría su parte de culpa. Pero no te equivoques: fue el pueblo español el que decidió sacarlo del poder, porque no quiere seguirse muriendo en el tablero del juego que los divierte a ustedes, los Aznar, los Bush, los Blair, los Bin Laden, los Saddam, los Sharon, los de Hamas, los de ETA. Ustedes no son ningún pueblo, ni cristiano ni musulmán ni judío, ni palestino ni vasco; ustedes no representan nada positivo. Son, simplemente, unos hijos de puta sedientos de sangre que se ponen felices con el sufrimiento ajeno. [email protected]
|