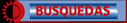| .. |
México D.F. Miércoles 18 de agosto de 2004
Héctor Manjarrez
Pintar
Abandoné a Una y a Dos y a todos los de su círculo, que me habían dado la indeleble, inolvidable sensación de pertenecer. Decidí que para Cinco eran mucho más fundamentales, y se los di.
Al hacer esta amputación no deserté a aquéllos por otros. Al desertar, me fui al desierto; deserté, šcomo si en mis planes estuviera el convertirme en santo o eremita!, a cambio nada más de la falta de amores y amistades y costumbres y nombres y lugares y sabores y chistes que designan experiencias compartidas. Y encima me volví, y me sentí, un ingrato, un renegado y un traidor.
Tanto que, durante mucho tiempo, realmente me volví ascético más allá de la pobreza, en plena flor de mi primera madurez. Para librarme de un joven ser voraz, que no comía en absoluto lo mismo que yo, me aparté de todo lo que tanto me había costado y gustado obtener.
Hubiera podido sentir culpa -de abandonar a Cinco-, pero a esa edad la culpabilidad es un aliciente para seguir con vida. Además, yo no me fugué de aquella comunidad tan sólo en mi beneficio, sino a sabiendas de que las mujeres habían tenido muchas menos oportunidades en cada momento de su historia y su vida que los hombres.
Y tenía el convencimiento de que sin lugar a dudas yo quería ser lo que quería ser. Que a pesar de no haber sido un genio precoz, ni ser ahora una promesa cumplida, el borde del abismo me excitaba (y me reconfortaba diciéndome que no era más que un borde). Me dediqué a pintar y pintar y casi solamente a pintar, como quien se droga a solas, sin un solo amigo, bueno o malo.
Pinté desde dentro de los lienzos con la demente y anárquica libertad de Jackson Pollock, pero sin el alcohol y, por lo demás, muy lejano de su estilo. ƑEra terrible la soledad? Sí, pero no me impedía crear. Era desoladora la falta de cómplices, amistades y amantes, sí; a grados que aún hoy me ponen los pelos de punta. Viraba de un lado a otro; me decía a mí mismo: ''šSoy un genio!", o bien: ''Soy una mierda". Durante algunos meses comía plantas enteógenas casi como si fueran espaguetis (o arroz con cáscara) y me despertaba en el suelo sin otro referente, o diferente, que mis propios cuadros, pero radicalmente seguro de que había entendido algo incomprensible.
Pintaba de día y retocaba de noche bajo el neón más artificial y recomenzaba al día siguiente, en cuanto la luz matutina era atonal. Pintaba (creía yo) el amarillo, azul y rojo como las vocales de Rimbaud, cuyos versos me parecían los más bellos del mundo; me negaba a dibujar nada, ni siquiera un bosquejo que le naciera a la mano, y me forzaba a que mi mano sólo se expresara pintando con pinceles mojados en la brutalidad del acrílico. Pintaba como si los trazos clásicos de Franz Kline y Nicolas de Staël dieran vueltas y vueltas en la rueda de la fortuna de mi cabeza y en el eje de mi mano zurda, y se detuvieran por instantes para que yo imitara, casi fotografiara, su proeza extravagante, monomaniática: el triunfo sobre la figura humana del blanco y negro o de los bloques de color apastelados.
Fragmento de La maldita pintura, nueva obra del autor
|