|
México D.F. Sábado 21 de agosto de 2004
 La obra de la compañía Ultima
Vez fue presentada en el Palacio de Bellas Artes La obra de la compañía Ultima
Vez fue presentada en el Palacio de Bellas Artes
Wim Vandekeybus recrea en Blush la ambivalencia
de la naturaleza humana
 En escena, un montaje que conjuga, como Wagner lo soñó,
todas las artes en una En escena, un montaje que conjuga, como Wagner lo soñó,
todas las artes en una
PABLO ESPINOSA
Fe de erratas: donde dice "En el principio fue el verbo"
debe decir: "En el principio fue la cópula".
Porque en la primera escena de Blush, antenoche
en el mismísimo máximo recinto cultural del país,
el Palacio de Bellas Artes, un actor duerme en sonoros ronquidos. Una actriz
se le aproxima, se quita las pantaletas, negras, se hinca mostrando el
culo al respetable, practica al bello durmiente soberana fellatio,
se sienta a horcajadas sobre su logro y tiene dos orgasmos.
 El
artista belga Wim Vandekeybus utiliza esa erección para marcar el
inicio de la vida. El ciclo completo lo contará en dos horas, que
es el tiempo que dura su espectáculo Rubor (Blush),
cuyo tema es la ambivalencia de la condición humana, su carácter
bipolar, su yingyanesco latir en sólo dos tiempos: amor y muerte.
Eros y Thánatos. El
artista belga Wim Vandekeybus utiliza esa erección para marcar el
inicio de la vida. El ciclo completo lo contará en dos horas, que
es el tiempo que dura su espectáculo Rubor (Blush),
cuyo tema es la ambivalencia de la condición humana, su carácter
bipolar, su yingyanesco latir en sólo dos tiempos: amor y muerte.
Eros y Thánatos.
Mientras para algunos en el principio fue el verbo y para
otros fue la semillita y para unos más fue el big bang, el
maestro belga no se anda con fellatios en la vida real y plantea
el inicio de la vida justamente en la cópula. Allí se inició
nuestra vida: en la cópula de nuestros padres.
La siguiente escena es un alarido, un grito estertóreo,
mugiente y doliente y luminoso que emite una actriz en medio del proscenio.
Pero no se crea el lector que Vandekeybus nos cuenta una
historia lineal y nos dice: ahora la pareja coge, ahora el bebé
suelta el primer llanto, ahora la quinceañera ensueña, ahora
etcétera. No, lo que hace este maestro belga, cuya inteligencia
escénica bordea la genialidad, es contarnos microhistorias a la
manera de Paul Auster, con hermosos interludios para levantar una hoguera
inmensa de cuerpos humanos, y cuando nos dimos cuenta ya nos puso en escena
algo insólito: una ópera para que cante el cuerpo humano.
Una sinfonía de músculos, babas, lágrimas, sudores,
mocos, pelos. Un oratorio profano donde el cuerpo humano estalla en mil
pedazos y se vuelve a unir, crisálida y flor al mismo tiempo. Un
montaje operático que conjuga, como Wagner mismo lo soñó,
todas las artes en una. Un espectáculo completo y totalizador, nunca
complaciente, siempre acariciante de las entendederas. Una sensación
en el espectador de estar presenciando el óleo de El Bosco El
jardín de las delicias, pero en vivo. Con la salvedad de que
Jeroen Anthoniszoon van Aeken, pintor flamenco mejor conocido como El Bosco,
sólo utilizó pincel y óleo y tela, mientras otro flamenco,
el que nos ocupa: Wim Vandekeybus, recurre al cine, la música, la
danza, el teatro. Lo que los une es que ambos tienen como herramienta básica
el cuerpo humano, conectado con la mente y el espíritu.
Vuelos alucinógenos
Cinco damas bailan en escena. El estilo emblemático
de Vandekeybus: damas con rodilleras en giros vertiginosos, en vuelos alucinógenos,
sus cuerpos volando en mil pedazos, sus vísceras y músculos
en estallido. Bailan: sus brazos son aspas, sus piernas colibríes,
sus muslos terremotos, sus nalgas licuadoras, sus ojos linternas brillantísimas.
Pelos colibríes, brazos licuadoras, muslos linternas, ojos aspas,
labios mayores y menores tintineando.
Desde el proscenio un actor impreca al público
con la carga polisémica del rubor del título. Pregunta a
bocajarro:
-Hermosa ¿te lo tragas? Qué padre. Dáme
tu teléfono.
-Señora: ¿cuándo fue su última
gran cogida? ¿Su marido se enteró?
Y, dirigiéndose a los espectadores de las primeras
filas en Bellas Artes, antenoche:
-A nadie le gusta el olor de su propia mierda.
En escena, cinco damas bailan. Se les unen cinco caballeros.
Todos cantan con sus cuerpos. Gimen con sus bocas. Entonan versos atropellados
en francés, griego, ruso, inglés, eslovaco, español
y en flamenco. Tales son las nacionalidades de estos artistas, que conforman
la compañía Ultima Vez, que dirige el flamenco Vandekeybus
y que en escena realizan la multiplicación de los peces y las epifanías,
entre ellas, la puesta en vida de la glosolalia, ese invento genial de
James Joyce, esa lengua universal conformada por todas las lenguas del
mundo y que no necesita descifrarse para comprenderse.
La complejidad de Blush, en su contundente sencillez,
eslabona microhistorias con hermosos interludios para contar el inicio
de la vida y su final y todo lo que hay en medio. De manera que la actriz
que dio su primer llanto ahora es una muchacha de cabellos de trigo que
enumera todas las cosas que dejará de hacer porque está a
punto de pasar a otro plano:
Nunca más, dice la muchacha, volveré a ver
el mar. Nunca más pondré una rodaja de limón sobre
mi lengua y nunca más veré cómo brota la saliva. Nunca
más veré desaparecer mi dedo en un melocotón. Nunca
más.
En distintos planos simultáneos, los distintos
hilos narrativos de Rubor entretejen las historias de manera fascinante.
La música contiene entre sus aciertos el insinuar mandalas acústicas,
pero sobre todo el conjuntar en una atmósfera de umbral el espíritu
de los goliardos con los neogóticos del siglo XX. Así que
lo que suena mueve ecos de melopeas antiguas mezcladas con acentos a lo
Robert Smith con un sabor inconfundible a Nick Cave and the Bad Seeds,
sobre todo cuando dejan pendular el verso más terrible en la penumbra:
Ain't no sunshine if she's gone.
Si ella parte ya no brillará el sol.
En un momento dado los actores se arrejuntan a manera
de concilio griego frente al público para hacerle saber el fin reflexivo
de Blush: "A final de cuentas todo en esta vida se reduce al amor".
"Pero el amor", responde en diálogo platónico otro actor,
tomando la túnica de Fedro: "pero el amor no es sino una simple
reacción química en el cerebro". A lo que completa, como
un silogismo implacable, otro actor que se ha desnudado en plena escena
solamente para gritar a todo pulmón y a los cuatro vientos la síntesis
de la existencia: amour et mort amour et mort amour et mort amour et
mort...
Y entonces todos danzan en silencio.
Sólo se escucha el chirriar silbante de las suelas
sobre el piso. Cargan a la muchacha de los cabellos de trigo, entonan una
marcha fúnebre a capella, es decir, tan sólo con el
movimiento de sus cuerpos.
Nunca más -se escucha estaqueada la voz de la muchacha
en el ambiente- volveré a ver a los niños jugar en el parque.
Nunca más volveré a ver el mar. Nunca más volveré
a ver cómo se llena un mosquito con la sangre de mi brazo. Nunca
más sentiré la suavidad de un lóbulo. Nunca más.
Nunca más.
Y entonces todo se detiene.
Y el público sale hecho preguntas, hecho una tea,
hecho de hechos, hecho pedazos. Porque eso hicieron las cinco mujeres y
los cinco hombres en escena todo el tiempo: se hicieron pedazos, hicieron
pedazos su alma, hicieron pedazos su mente, hicieron pedazos sus cuerpos
para contarnos el sentido de la existencia.
Dejaron estaqueado en el aire oscuro un verso pendulante:
Ain't no sunshine if she's gone.
|


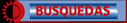



 El
artista belga Wim Vandekeybus utiliza esa erección para marcar el
inicio de la vida. El ciclo completo lo contará en dos horas, que
es el tiempo que dura su espectáculo Rubor (Blush),
cuyo tema es la ambivalencia de la condición humana, su carácter
bipolar, su yingyanesco latir en sólo dos tiempos: amor y muerte.
Eros y Thánatos.
El
artista belga Wim Vandekeybus utiliza esa erección para marcar el
inicio de la vida. El ciclo completo lo contará en dos horas, que
es el tiempo que dura su espectáculo Rubor (Blush),
cuyo tema es la ambivalencia de la condición humana, su carácter
bipolar, su yingyanesco latir en sólo dos tiempos: amor y muerte.
Eros y Thánatos.
