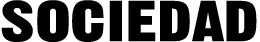Obra negra
I. Layo
uando terminó el entierro de Hilario el cortejo regresó a su casa para hacerle compañía a Paula, su viuda.
Sostenida por dos de sus hermanas, encabezaba la comitiva integrada por vecinos, amigos y algunos compañeros de Hilario en la última obra en donde trabajó: un edificio de 20 pisos. Mientras los deudos caminaban entre charcos podían ver a lo lejos la construcción inconclusa, erizada de varillas.
Paula llegó a contar que Layo le suplicaba a Dios con toda el alma el milagro de que el edificio nunca se terminara. El contratista le había dicho que todos los proyectos estaban suspendidos por el momento y tal vez ya no se realizaran. Layo veía en el futuro inmediato la amenaza del desempleo y todo lo que implica: búsqueda, angustia, soledad, fatiga, pleitos, desánimo, vergüenza.
Temía a todo eso, pero mucho más a verse en la necesidad de salir a las calles para mostrar de prisa una vieja receta médica a fin de conmover a los extraños: “Mi padre sufrió un accidente de trabajo y quedó muy mal. Las medicinas son caras, yo estoy desocupado y no tengo con qué comprárselas. ¿Podría ayudarme con lo que sea su voluntad?”
Agobiado por las deudas y las necesidades, Layo había recurrido a ese truco nueve años atrás. Para esas fechas su padre, Cosme, llevaba 11 meses de muerto y él, su único hijo, aún era incapaz de cumplir las últimas voluntades del finado: poner junto a su tumba un ángel custodio y mandar que tallaran sobre su lápida la frase que él mismo seleccionó en el catálogo de un lapidario: “No interrumpan mi sueño con su llanto”.
Ebrio, Layo le juraba a su esposa que prefería morir antes que cometer otra vez lo que para él significaba un sacrilegio: mendigar en nombre de su padre difunto.
La mañana en que la llevaron a reconocer el cuerpo deshecho de su marido, Paula no se preguntó cómo había sido posible que Hilario, experto albañil, hubiera caído de un séptimo piso, no maldijo a la suerte ni culpó a nadie.
Ante el cadáver de su esposo comprendió que Dios había escuchado al fin las súplicas de Layo: hasta el último minuto conservó su trabajo y no tuvo necesidad de obtener el sustento a la sombra de una muerte lejana.
II. La casa
La casa que Layo y Paula compartieron durante 14 años se encuentra en una hondonada, cerca de las torres de alta tensión y junto a unas vías por las que viajan los fantasmas de los trenes, sólo acompañados de papeles sucios y silencio.
De lejos la casa parece nada más un túmulo; de cerca, una mínima carpa hecha con cartones, madera, láminas, tabiques. Sólo alguien con la destreza de Layo pudo unir esa retacería y convertirla en muros capaces de aislar su intimidad.
Entre todos los materiales de que está hecha la casa abundan, algo descoloridos y maltrechos, los pendones en donde aparecen los rostros y las promesas de quienes, en sucesivas campañas por acceder a cargos de elección popular, ofrecieron seguridad, trabajo, salud, educación, servicios.
La puerta es una tabla encadenada, las ventanas son simples huecos en donde se agitan retazos con estampados florales; el techo es una combinación de láminas.
En las cuatro esquinas sobresalen algunas varillas embozaladas en botellas de distintos colores. Bajo el sol lanzan destellos verdes, rojos, ámbar; tocadas por el viento, las botellas se mecen, entrechocan y producen un breve golpeteo.
Cuando lo oía, Layo recordaba uno más de sus sueños imposibles: construirle a la casa un segundo piso para dos cuartos y una terraza protegida por un barandal. Paula exigía su derecho a elegir entre varios modelos: el de cisnes, el de gnomos y el de flores de lis.
El interior de la casa es sólo un cuarto con piso de tierra. Los cables de luz entran por las ventanas desde los postes callejeros, descienden por las paredes, se tuercen, suben, se entrecruzan. Al mirarlos, Paula recuerda los muros de una casona en Tlalpan recubierta por los brazos de las enredaderas.
Al fondo del cuarto está la cama. Sobre la cabecera se encuentra la repisa con los santos y dos retratos con marcos ovalados, sin cristal. Junto se hallan los huacales que sopor- tan una televisión y sirven de zapateras.
Hay también una tina, una estufa crispada de cochambre, un gabinete enmohecido, dos jaulas vacías, una mesa de pino y cuatro sillas pintadas de amarillo (“mis canarios”, las llama Paula), un sillón desfondado y una columna ladeada hecha con cubetas que parece en riesgo de caer como otra torre de Pisa.
Del lado opuesto a la cama hay un trastero, una tina para lavar los platos y una hilera de macetas llenas de tierra parda, muerta, endurecida de la que a veces brotan, para morirse luego, retoños de aretillo, manto de Cristo y dalias.
III. Paula
Después del entierro Paula se niega a dejarse vencer por el cansancio, a tenderse en la cama que durante 14 años compartió con Layo, a beber el café que su hermana le preparó, a mudarse a la casa vecina en donde no hay recuerdos dolorosos, a gemir delante de los amigos que la acompañan. Tampoco quiere rezar.
Sentada en el sillón mira el ramo de nubes que va languideciendo en una cubeta. Por las prisas de salir al cementerio olvidó ponerlas junto a las dos coronas de azucenas y margaritas obsequiadas por los compañeros de Layo. Ahora celebra el descuido.
Una punta de la cortina está doblada y la luz que entra por la ventana baña el ramo de nubes. Las florecitas le recuerdan los mayos de su infancia, el olor de la iglesia, el eco de las voces infantiles y su vestido blanco. A sus nueve años soñaba con tener otros. Quería que el tiempo transcurriera rápido para ponerse el de sus 15 años y después el de su boda. No vistió ninguno de los dos.
Como única celebración para la quinceañera sus padres la llevaron a un estudio fotográfico. Allí posó asomada a una ventana de utilería embellecida por guirnaldas de papel. Una semana después fue por los retratos. Su madre quiso cubrirlos con celofán mientras los enmarcaban y ponerlos sobre el buró junto a la ventana. El sol arriscó el papel, decoloró las fotos y Paula pidió permiso para guardarlas en una caja. Cuando se casó con Layo las metió en una maleta, después en otra caja y hasta la fecha no las encuentra.
Su boda fue un domingo a las 10 de la mañana. Contra todos sus deseos usó la ropa de siempre. Durante 14 años Layo le prometió resarcirla comprándole un vestido blanco. Algunos domingos iban a Mixcalco para que ella lo eligiera. Sin embargo nunca fueron más allá de mirar los aparadores.
Sentada en el sillón, Paula piensa que en su vida todo ha quedado inconcluso. Ve su existencia como una obra negra desierta dentro de la que se marchita un ramo de nubes blancas tan vulnerables como sus sueños.