e llamo Eugene Dawn. No puedo hacer nada al respecto. Empiezo, pues.
1
Coetzee me ha pedido que revise mi ensayo. Se le atraganta. Lo quiere más fácil de digerir, en caso contrario lo quiere ver eliminado. Y también me quiere quitar de en medio, me doy cuenta. Me estoy armando de valor contra ese hombre poderoso, genial y ordinario, tan completamente desprovisto de visión (...)
Mis dedos se doblan y se cierran con fuerza dentro de las palmas de mis manos, donde se hinchan y se agarrotan. Mientras escribo en estos momentos sorprendo a mi puño izquierdo cerrándose con fuerza. Charlotte Wolff dice que es un signo de depresión (La psicología del gesto), pero no puede ser que tenga razón: en este momento no me siento deprimido, estoy enfrascado en un acto creativo liberador. Pese a todo, Charlotte Wolff, cuando habla del gesto, habla con autoridad, de manera queme encargo de crar oportunidades para que mis dedos estén ocupados. Mientras estoy leyendo, por ejemplo, los flexiono y los distiendo de forma consciente. Y cuando estoy hablando con alguien mantengo las manos notoriamente relajadas, hasta el punto de dejarlas caídas.
Me doy cuenta, sin embargo, de que los dedos de mis pies han empezado a doblarse contra las suelas de mis zapatos. Me pregunto si alguien más, Coetzee por ejemplo, se ha dado cuenta. Coetzee es la clase de hombre que se fija en los síntomas. En calidad de director, probablemente ha hecho un seminario de una semana sobre interpretación de gestos.
Si aplasto ese gesto que vive al nivel de mis pies, ¿cuál será el próximol lugar al que emigre?
También soy incapaz de librarme del hábito de acariciarme la cara. Charlotte desaprueba ese tic, y dice que es indicio de ansiedad. Así que mantengo los dedos alejados de la cara (también me hurgo la nariz), haciendo un esfuerzo voluntarioso, en las ocasiones importantes. La gente me dice que soy demasiado intenso, me refiero a la gente que cree haber llegado conmigo a la fase de las confidencias. Pero en honor a la verdad, solamente soy intenso porque mi voluntad está concentrada en dominar los espasmos de las diversas partes de mi cuerpo, si es que espasmo no es una palabra demasiado dramática. Me saca de quicio la falta de disciplina de mi cuerpo. A menudo he deseado tener uno distinto.
Resulta desagradable que lo que produces sea rechazado, doblemente desagradable si lo rechaza alguien a quien admiras, y triplemente desagradable si estás acostumbrado a la adulación. Siempre fui un niño listo, un niño bueno y listo. Me comía mis judías, que eran buenas para la salud, y hacía mis deberes. Se me veía pero no se me oía. Todo el mundo me elogiaba. Solamente en tiempos recientes he empezado a flaquear. Ha sido una experiencia desconcertante, sin embargo, y debido a que poseo un nivel elevado de conciencia, siempre he estado preparado para la misma. En el momento en que dejas de ser el alumno, me he dicho a mí mismo, en el momento en que empiezas a levantar el vuelo por ti mismo, es normal que tus maestros se sientan traicionados y te devuelvan el golpe movidos por la envidia. La mezquina reacción de Coetzee a mi ensayo es normal en un burócrata cuya posición se ve amenazada por un prometedor subordinado que no quiere seguir el camino lento y trillado hasta la cima. Él es el toro viejo y yo el toro joven.
Este pensamiento consolador, sin embargo, no hace que sus insultos sean más fáciles de tragar. Él tiene poder sobre mí. Yo necesito su aprobación. No voy a fingir que él no me puede hacer daño. Preferiría su amor a su odio. La desobediencia no me sale de forma natural.
He empezado a trabajar en mi Introducción. La parte creativa la hago por las mañanas. Las tardes las paso con mis autoridades en el sótano de la Biblioteca Harry S. Truman. Allí, entre libros, a veces me sorprendo a mí mismo en un estado no muy lejano a la felicidad, la felicidad más alta, la felicidad intelectual (la gente de mitografía tenemos esa mentalidad). Al sótano (que en realidad es un subsótano, una mera escala en la expansión descendiente de la biblioteca) se llega por una escalera de caracol y por un túnel lleno de ecos y cubierto de plafones de ese color gris de los barcos de guerra. Allí se encuentran las clases 100-133 de Dewey, nada populares entre la clientela de la Truman. Las estanterías son correderas para ocupar menos espacio. Las cuatro cámaras de seguridad que supervisan el sótano dejan puntos ciegos en los pasillos movedizos que permiten esconderse de ellas, y una chica cuyo nombre no conozco está flirteando, si es que se puede llamar así, con mi amigo el reponedor del sótano. Yo lo desapruebo, y me esfuerzo por irradiar desaprobación desde mi pequeño cubículo, pero a la chica no le importa y Harry ni siquiera se entera. No lo desapruebo porque sea un aguafiestas, sino porque ella se está burlando de Harry. Harry es microcéfalo. Le encanta su trabajo. No me gustaría ver que se mete en líos. Lo traen a la biblioteca por las mañanas y se lo llevan por las tardes en un microbús de la Orden de Nuestra Señora la Virgen. Él también es un virgen inofensivo, y es probable que muera siéndolo. Aprovecha los puntos ciegos de la cámara para masturbarse.
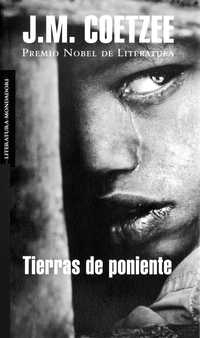
Mis relaciones con Harry son completamente satisfactorias. A él le encanta que las estanterías estén ordenadas, y por la forma en que niega con la cabeza veo que no le gusta que la gente saque los libros. Por tanto, cuando yo saco libros de los estantes tengo cuidado de calmarlo metiendo en ellos las cartulinas verdes reglamentarias y organizándolos pulcramente en el estante de encima de mi cubículo. Luego le sonrío y él me devuelve la sonrisa. Me gusta pensar también que las tareas en que me enfrasco por las tardes serían objeto de su aprobación si él las entendiera. Realizo extractos, compruebo referencias, compilo listas, hago sumas. Tal vez, cuando ve las pulcras líneas de escritura que salen de mi pluma, cuando ve lo ordenados que están mis libros y mis papeles, y la espalda silenciosa de mi camisa blanca, Harry sabe, a su manera, que se me puede admitir sin temor entre sus pilas de libros. Lamento que no aparezca más en mi historia.
Por desgracia no puedo llevar a cabo trabajo creativo en la biblioteca. Mi espasmo creativo solamente me llega a primera hora de la mañana, cuando el enemigo que tengo en el cuerpo está demasiado adormilado para levantar muros contra las incursiones de mi cerebro. El informe de Vietnam ha sido compuesto mirando en dirección al sol naciente y en un estado de aflicción conmovedor (en francés poignant, que viene del latín pungere, pinchar) por encontrarme encallado en las tierras de poniente. Nada de esto se refleja en el informe en sí. Cuando tengo deberes que desempeñar, los desempeño.
Mi cubículo de la biblioteca es gris, y está provisto de un estante gris y de un pequeño cajoncito gris para guardar los artículos de oficina. Mi despacho del Instituto Kennedy también es gris. Escritorios grises y luces fluorescentes: funcionalismo de la década de 1950. He coqueteado con la idea de quejarme, pero no se me ocurre ninguna manera de hacerlo sin exponerme a contraataques. La madera noble está reservada a los directores. Así que rechino los dientes y sufro. Planos grises, la luz verde y sin sombras bajo la cual floto como un pez abisal pálido y aturdido, me infiltro en los centros grises de la memoria y me ahogo en fantasías de amor y de odio por ese yo que agotó el fuego de sus años vigésimo tercero, vigésimo cuarto y vigésimo quinto bajo el resplandor fluorescente del Datamatic, ansiando durante periodos agónicos que llegaran las cinco de la tarde con su ambigua promesa hesperia.


















