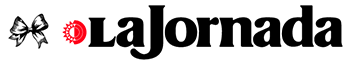a calle es ruidosa en Jaipur, como de costumbre: el habitual revoltijo de coches marca Tata (el Slim de la India), y algunos muchos más modernos, ultramodernos también; las habituales motocicletas con conductores cuyas cabezas van ya cubiertas con cascos (los niños y las mujeres atrás, en milagroso equilibrio y con la cabeza desnuda, las musulmanas vestidas de riguroso luto, la cara oculta tras el negro velo), los rikshos o tuctucs multicolores marchan a toda velocidad, siempre a punto de chocar, aunque pocas veces sucede: otro milagro; al lado, algunas vacas flacas pastando basura o caminando parsimoniosas a mitad del tráfico. Las bibicletas llevan varios pasajeros y muchas veces una carga fenomenal. A primera vista, el panorama es idéntico en todas las ciudades, rememoro y acabo sin remedio repitiendo.
Llegamos a la calle principal, nuestro chofer musulman se llama Khalil y nos previene en su medio inglés indio (¿acento galés o acento hindi?, ¿o aún mejor, escocés?) que tengamos cuidado, que hay muchos pillos sueltos –usa la palabra hookers, subrayándola con ademanes–; nos deja frente a un establecimiento abigarrado donde venden cosas de todo tipo, colchas, manteles, bolsas, zapatos, artesanías: los dueños, musulmanes. Entramos. Después de un regateo formidable que me irrita y me exalta al mismo tiempo, compramos algunas prendas, cada vez lo haces mejor, me dice Myriam, admirada, pero también horrorizada, yo sólo sigo las instrucciones de Ravi Shankar, el guía-jefe de los voluntarios que en Calcuta trabajaban con el equipo de la Dirección de Publicaciones para atender a los invitados mexicanos. Ravi Shankar, muy poco musical, a decir verdad, exigía pontificando que siempre regateáramos: nunca hay que pagar más de 25 por ciento del precio con que los marchantes comienzan sus negociaciones, repetía, autoritario.
Salimos de la tienda y nos encontramos con un joven alto, apuesto, con bigotes y camisa rayada rosa y blanca; nos habla en español con acento italiano: Kkalil lo mira con desconfianza, nos hace señas que ignoramos. No es un guía, explica el joven, no quiere vendernos nada, nos asegura, sólo pretende ayudarnos, le hemos simpatizado, le gusta Latinoamérica, ha estado en Chile, tiene amigos de esa nacionalidad, no le interesa el dinero, usa la palabra inglesa money de manera recurrente, vende joyas y vive la mayor parte del año en Italia. Es un brahmín, dice (todos pretenden serlo), pero de niño vendía té por las calles; una italiana generosa –¿su madrina?– lo rescata y un día se lo lleva a vivir a Bolonia donde lo europeiza a medias y le enseña el negocio de exportación de joyas al mayoreo, ¿será? Nos pide que subamos a su tienda, tiene terraza sobre la calle, nos ofrece un lassi helado azucarado y delicioso en vasos de barro y, poco a poco, sin darnos cuenta, sin regatear, acabamos comprando varios collares, y yo una pulsera antigua, parecida a otra que compré en Venecia hace varios años y al mismo precio.
No viajen en coche, nos dice al despedirnos, no es posible apreciar nada de la ciudad, tomen un tuctuc, es mucho más divertido; nos da cita para el día siguiente en que nos enseñará de verdad la ciudad, sus lugares más recónditos, sus tesoros, no los que ya hemos visitado como turistas, sino los verdaderos. Khalil nos mira con reprobación, nos ha esperado horas sentado en su coche a pleno sol.
Enfrente el escenario teatral del edificio rosa conocido como el Hawa Mahal, palacio de los vientos; desde allí, vuelvo a repetirlo, me encanta repetirlo, las concubinas solían admirar, como las monjas, el mundanal ruido, y los marajás podían jugar al rugby en los amplios y ajardinados patios de su lujoso recinto. Cuando una concubina les gustaba, le regalaban joyas de piedras preciosas y oro, quizá parecidas a las que nuestro indio-italiano quiso vendernos en su hermosa joyería situada en una ruidosa calle de Jaipur, parecido a los tábanos, esos infamantes ángeles zumbadores, como los llamaba Blanca Varela.