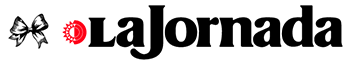lrededor de la fecha emblemática, 20 de noviembre, de la redonda cifra, cien años, se ha escrito abundantemente, y si hubiera algún acucioso recopilador que se ocupará del asunto veríamos con curiosidad y asombro con cuántos epítetos se ha enlazado la palabra Revolución.
Se ha dicho que fue traicionada, interrumpida, falsificada, congelada, olvidada, desviada, muerta y enterrada, mistificada; que el actual gobierno la celebra a regañadientes y sin convicción, y que solamente en las entrañas más profundas del pueblo está aún latente y marca una línea de la que nos apartamos o a la que nos acercamos, pero nunca perdemos del todo.
Dos de los partidos políticos importantes o grandes, el PRI y el PRD, presumen en sus siglas con el vocablo; uno es revolucionario e institucional, lo que no deja de ser contradictorio, y el otro sostiene una revolución ya no cruenta y armada, sino democrática.
El PAN de hoy no se asume revolucionario. En tiempos mejores, cuando era fiel a sus principios originales, especialmente entre 1966 y 1988, aceptaba ideales revolucionarios, reconocía el valor del movimiento y luchó por un cambio democrático de las estructuras, aun cuando hoy da la espalda a esta etapa de nuestra historia.
Entre los partidos menores, el que se identifica más con principios revolucionarios es el PT; el que usurpa el nombre de ecologista no es más que un grupo de oportunistas, que sobrevive en tanto sirve a otros partidos y en tanto medra con sectores de la población defensores del medio ambiente, pero faltos de información política.
Ninguno de los otros, ni el Panal ni Convergencia ni los grupos locales, se opone a los principios de la Revolución Mexicana, aun cuando no todos los practiquen a cabalidad; más Convergencia que los otros se identifica con ellos.
La etapa violenta de 1910 a 1929, cuando menos dos décadas, dejó un millón de muertos, lo que nos hace preguntarnos si tal sacrificio valió la pena y si queda algo de lo que la motivó. La respuesta debe ser positiva: hay mucho de valioso que heredamos del movimiento revolucionario, hay razones para celebrar; en primer lugar, nos dio identidad nacional, el tipo de revolucionario mexicano, el campesino armado, las soldaderas, los trenes repletos, la caballería de jinetes de sombrero ancho y carabina en la mano, la infantería de calzón blanco, que Orozco consagró en el mural La Trinchera, salieron a flote de un México profundo que sacudió las estructuras sociales de principios del siglo XX y se sobrepuso a los lechuguinos y petimetres de la aristocracia, a los hacendados explotadores y a los condecorados militares de carrera.
En el balance a cien años quedan, a pesar de titubeos y traiciones, logros importantes que tenemos que valorar con todo y la crítica situación por la que atraviesa el país, logros que nos permiten mantener esperanzas de que las cosas se compongan.
Entre ellos, en primer lugar está la Constitución que aún nos rige, la primera que incorporó las garantías sociales en un texto fundamental; la primera que reconoció que si bien los individuos tienen derechos fundamentales, indispensables para su existencia como personas, hay también derechos que corresponden no a individuos, sino a sectores o categorías sociales: los campesinos, los obreros en una primera etapa y luego, los indígenas, las mujeres, los niños, los ancianos, los minusválidos.
Cada franja de la comunidad nacional, por sus peculiares circunstancias y características, merece un reconocimiento especial y la protección específica de la ley. Los logros en este sentido son consecuencia inmediata y directa de la Revolución, que mostró además que la justicia no es hacer tabla rasa de todos, como pretendió el liberalismo individualista del que se aprovechan los voraces, sino que, según la harto conocida fórmula, la justicia es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.
Los marginados, los más débiles, los de abajo, requieren atención especial y legislación protectora que disminuya sus desventajas y les permita ser miembros de pleno derecho de la amplia comunidad nacional. Los indios, los desarrapados, los pobres, son reconocidos en los principios constitucionales y pueden exigir los derechos que la Revolución consiguió para ellos; derecho a la educación gratuita, a la tierra y libertad, a salarios mínimos, a descanso y vacaciones pagadas, a organizarse, a juicios imparciales y equitativos, y a no tener que bajar de la banqueta cuando viene un catrín en sentido contrario; en una palabra, a ser y sentirse mexicanos y ciudadanos como el que más.
Al menos eso, pero mucho más se rescató entonces: los conceptos de igualdad, de dignidad personal y de democracia, no podemos dejar de reconocer que tomaron carta de naturalización en nuestro país en buena medida gracias a la Revolución Mexicana. Hoy, ante los nuevos embates en contra de estos derechos, la Constitución nos reconoce instrumentos de defensa.
También se rescató el derecho al patrimonio puesto en peligro por la codicia y la insidia; el subsuelo, el petróleo, las costas, las tierras agrícolas, los bosques y los agostaderos, el espacio aéreo son reconocidamente nuestros y no debemos dejar que se nos arrebaten. La Revolución triunfó y luego fue traicionada, pero dejó una rica herencia, un patrimonio que antes de ella no era reconocido al pueblo y eso vale por sí mismo, aun cuando nos encontremos hoy en riesgo de que, si no luchamos para preservar ese patrimonio, podemos perderlo.