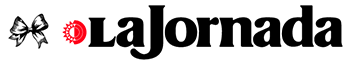a década de los 60 aún permeaba en el ambiente de los 70. Estaba fresco el movimiento estudiantil de 1968 y su trágica conclusión del 2 de octubre, pero también una expresión musical se afianzaba como estandarte y catalizador de las inquietudes de los jóvenes: el rock. Entonces, la apariencia de la juventud en el Distrito Federal era estrafalaria y provocadora: pelo largo, pantalones acampanados, camisas unisex y un lenguaje cercano a la jerga “patibularia”–decían los adultos, a quienes se motejaba de momiza. A aquéllos les tocó ser protagonistas, en 1971, de dos sucesos cruciales: la matanza del 10 de junio y, sólo tres meses después –11 y 12 de septiembre–, del Festival Rock y Ruedas, en Avándaro, estado de México. De eso hace ya 40 años.
La noticia de su celebración levantó el ánimo de los chavos: “–¡Qué chido! Va a ser un festivalote, como los de Woodstock y Monterey; además, no va a estar cariñoso: el boleto costará 25 varos –siete menos que el salario mínimo, carnal– y va a ser por Acántaros, adelante de Toluca. ¿Cómo ves, ése, le llegamos o qué onda?
–Simón, hay que caerle, va a ser el aliviane total”. Este era el tipo de conversaciones recurrentes entre la chaviza, emocionada por la publicidad en revistas, radio, diarios, carteles y hasta en el noticiario estelar del canal 2 de Telesistema Mexicano. Así fue como se supo el precio de los boletos y los lugares donde se venderían. Algunos los compraron en la agencia Automex, que estaba por Ferrocarril Hidalgo y Talismán.
Con el boleto en la baisa, empezaron los preparativos: algunos tenían casas de campaña y hasta bolsas para dormir, pero la mayoría sólo llevó mantas y cobijas; también había que llevar algo para refinar, porque se adivinaba que iba a estar grueso conseguir algodón para comer; muchos estrenaron pantos y camisolas nuevas, y algunas tortitas lucieron sus nuevos huipiles mixteco-hipiosos; otros maeses incluyeron hasta un libro en su mochila.
Días antes del festival aún no se conocía el cartel; aun así, algunos maestrines le iban a llegar desde el viernes para apañar lugar en la nueva nación ondera. Qué loco, ¿no? La maestriza conocía a uno de los organizadores: Armando Molina, músico de La Máquina del Sonido y manáyer de un buen de grupos; obvio, programó a algunos de ellos en el festival, pero, la neta, ni cómo hacerla de tos, eran los más picudos. Después se conocieron los nombres de otros organizadores: Justino Compeán, Eduardo López Negrete y Luis de Llano, júniors todos, gente adinerada con magníficas relaciones en altas esferas sociales, políticas y televisivas; tanto, que hubo cámaras de televisión para grabar el megatoquín para el programa La onda de Woodstock, y decían, que también para una película. Pero, nel, nada se hizo, quién sabe dónde quedó el material grabado.
El sábado 11 de septiembre, desde temprano, la banda se hizo presente en la carretera a Toluca. Los diarios vespertinos ya daban cuenta del festival: “Huele a petate”, cabeceó uno, chale. Al llegar a Valle de Bravo los chavos se integraron en una romería. A pesar de la pertinaz llovizna durante buena parte del día, los lugareños daban la bienvenida a los miles de visitantes: la gente mayor miraba y sonreía a los jipitecas, mientras los morrillos reían abiertamente y hacían con los dedos el saludo de paz y amor. Esto dio confianza y muchos fuereños dejaron sus naves en Valle de Bravo e iniciaron la procesión rumbo a Avándaro.
Sólo algunos llevaban la cronología, la mayoría vivieron los acontecimientos sin más; no se fijaban en la hora ni el en el espacio. Por ejemplo, para llegar de día desde Valle de Bravo al área del concierto sólo había que seguir la larga fila de chavos; cuando oscureció, la luz del escenario fungía como faro.
Al arribar al lugar del concierto, algunos usaron ramas y mantas para improvisar algo parecido a un techo y guarecerse de la lluvia; otros simplemente tendieron sus cobijas y se recostaron a esperar el inicio del Festival Rock y Ruedas.
Poco antes de que comenzara la música, hubo un sacón de onda: una camioneta empezó a quemarse. “¡Chale, ¿cómo van a entrar los bomberos si hay un bonche de gente?! ¿Y si explota?”, se preguntaban preocupados los pesimistas. Afortunadamente, con cobijas húmedas y lodo unos chavos apagaron el fuego. En esas estaban cuando, de repente, desde las bocinas una voz dio la bienvenida a ¿200 mil, 300 mil? personas. Así empezó el rock en vivo.
Para quienes estaban a más de la mitad del lugar del escenario, Armando Nava parecía una marioneta vestida de verde eléctrico que se movía sin cesar: eran los Dug Dug’s que inauguraban el concierto. La llovizna tampoco amainó durante la presentación de Epílogo y de la División del Norte. Cuando subió Tequila, con Marisela Durazo al frente, el personal rocanrolero se prendió. Ya casi a medianoche apareció Peace & Love, banda que había colocado entre el personal rolas como Memorias para los pirados, Tenemos el poder y un arreglo a Hully Gully, de los Beach Boys, con una letra que decía en el estribillo: “Mari, mariguana, mari, mariguna...” Antes de tocar esta última, Ricardo Ochoa dijo: “... Chin chin el que no cante”, y cuando un buen la coreaba, algunos juran que el cantante agregó enfático: “Chingue a su madre el que no cante”. Lo cierto es que letra y arenga tuvieron el poder de cortar la transmisión que se hacía para Radio Juventud y desaparecer lo filmado.
El concierto continuó entre toques, chupes, sexo, paz y amor. Ahí vi algunos rostros del barrio y de la escuela: Fili, Víctor, Rocío, Malanco, Teté, Choco y Miloco. Para sorpresa de muchos, la estructura tubular que sostenía el escenario –un sistema que ahora no lo usaría ni una delegación política el Día del Niño– resistió milagrosamente el peso del equipo de audio más el de los músicos, los secres, los infaltables colados y los espectadores que estaban trepados en el armazón de las torres.
En esas condiciones tocaron El Ritual, Bandido –con el vozarrón de Kiko–, Los Yaki y Mayita, Tinta Blanca, El Amor... y al amanecer nació la leyenda llamada Three Souls in my Mind, cuando su cantante, Alejandro Lora, dedicó la rola Street Fighting Man, de los Stones, a los caídos el 10 de junio a manos de los halcones. Aquí vale la pena rescatar un fragmento del texto de Jacobo Zabludovski para el libro Nosotros, de Humberto Ruvalcaba: “Sería ingenuo pensar que tantos muchachos fueron a Avándaro a buscar a los culpables de 1968 o a cazar halcones. No fueron a eso, porque los jóvenes no son tontos, y si de cazar halcones se trata, no habrían hecho tan largo viaje hasta Avándaro, bajo la lluvia, a pie, padeciendo molestias. No fueron a buscar allá a los culpables, pero fueron empujados por ellos, porque los jóvenes, los jóvenes estudiantes, los jóvenes obreros, los jóvenes artesanos, los jóvenes músicos, los jóvenes empleados, los jóvenes aprendices, los jóvenes choferes, todos los jóvenes que fueron, fueron a buscar algo más importante que un halcón: algo en qué creer”.
Han transcurrido cuatro décadas y todavía se habla del Festival Rock y Ruedas (faltaron las ruedas, porque la anunciada carrera de autos nunca se realizó). Con las secuelas, mitos e historias que dejó Avándaro se podrían escribir decenas de libros con todas las versiones, visiones y tendencias. Y también, 40 años después, muchos podríamos gritar: “¡Y aquí me tienes, en el rocanrol!” (A. Lora dixit).