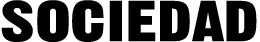Huellas de sal
i padre tenía la costumbre de revisar los obituarios. Los llamaba “listas de ausencia”. A la hora de la comida enumeraba en voz alta los nombres de las personas fallecidas, sin importarle que le prestáramos atención o no, con el tono del maestro que necesita verificar la presencia de todos sus alumnos en el salón de clase.
Cuando los decesos se registraban en fechas que para todo el mundo son celebratorias –el l0 de mayo, el 15 de septiembre, el 24 de diciembre–, él los veía como una venganza de los muertos hacia sus deudos. En cierta parte su deducción era válida. ¿Quién puede festejar algo cuando piensa que en ese día se abrió una tumba para un ser?
A la muerte de mi padre mantuve la costumbre de leer los obituarios. Hoy encontré un nombre: Margarita del Carmen. Dudé, quise dudar de que se tratara de mi hermana, hasta que vi los apellidos. Eran los nuestros. Sentí la misma angustia experimentada la noche en que mi abuela Elisa les pidió a mis padres autorización –en sus labios era más bien una orden– para llevarse a Margarita del Carmen a vivir con ella en el pueblo. Viuda, sola, tenía una casa grande y conservaba la tienda heredada de mi abuelo. Estas circunstancias le garantizaban a su nieta preferida una vida mucho mejor a la que llevábamos en el barrio.
II
Todos quedamos paralizados ante la petición de mi abuela. Asustada, me volví hacia mi hermana esperando que dijera algo, pero ella sólo se mordió el labio inferior como siempre que deseaba ahogar una sonrisa. Repuestos del asombro, mis padres, entre obligados agradecimientos, rechazaron la idea de mi abuela.
Mi madre fue la más enérgica. Cosa insólita, se atrevió a mostrarse desafiante. Que la Nena, como le decía de cariño a su hija mayor, pasara varias temporadas al año con mi abuela estaba bien, porque la niña volvía repuesta, sin las manchas que el hambre pinta en la cara y con ropa nueva. Algo muy distinto e inaceptable era permitir que Margarita del Carmen se marchara de la casa para siempre.
Mi hermana, que hasta ese momento se había mantenido inmutable, se soltó llorando. Mi padre se apresuró a abrazarla: “No te preocupes, hija, tú siempre vas a estar con nosotros”. Mi abuela endureció el rostro y habló con ironía: “¿Para que siga muriéndose de hambre y corriendo peligro de que algún rufián del barrio le haga daño?” “Adoramos a nuestra hija, compréndalo, señora Elisa” –gritó mi mamá. “Pues si tanto la quieren, no le nieguen la oportunidad de vivir mejor y no en esta pocilga. Una niña tan linda como ella no lo merece.”
Mi papá se ofendió, maldijo. Temblé de miedo. Mi abuela intentó serenarme: “Tranquila. El hecho de que tu hermana se vaya conmigo no significa que se muera. Irás a visitarla cuando tus papás puedan llevarte, si no yo se las traigo”. Hice lo que nadie había hecho, pedirle a mi hermana su opinión: “¿Quieres irte?” Daría cualquier cosa por no haber descubierto la forma en que, entre lágrimas, la Nena volvió a morderse el labio. Mi padre repitió mis palabras. Margarita del Carmen le respondió con la cabeza inclinada y en tono muy bajo: “Sí”.
Mi madre se arrodilló ante mi hermana: “¿Piensas irte con tu abuelita porque nuestra casa está despintada, fea, o porque ya no nos quieres?” La Nena miraba hacia todos lados sin saber qué contestar. Mi abuela se dirigió a mi madre: “Ana, estás haciendo sufrir a tu hija al preguntarle esas cosas. Desde luego los quiere: ustedes son sus padres”.
III
La discusión se prolongó hasta que al fin mi padre, acodado en la mesa y cubriéndose los ojos con la mano, hizo la pregunta que señalaba su derrota: “¿Y cuándo piensa llevársela?” “Ustedes ya sabían que tengo mi boleto del tren para mañana. Quiero que la Nena se vaya conmigo de una vez”. Mi madre intentó postergar la separación al menos por algunas horas: “Es que mañana celebramos el cumpleaños de Inés”. Falsamente emocionada, mi abuela me sonrió: “No creas que se me había olvidado, Inesita. Ya tengo lista tu cuelga”. Abrió su bolsa de charol negro, sacó un billete y me lo entregó: “Para que te compres tu regalito”.
Aunque ya se sabía vencido, mi padre remprendió la batalla: “Falta poco para que Margarita del Carmen termine el quinto año. Entonces, si todavía lo quiere, puede irse a vivir con usted, mamá”. Mi abuela eliminó el argumento en pocas palabras: “Ya sabes que en el pueblo hay escuela y buenísima”. Mi madre halló en su desesperación un argumento infantil que aún me conmueve: “Es que su ropa no está limpia”. “Pues que la deje para cuando la traiga de visita. Allá le compro otra”. No pude más. Huí al cuarto. Sentada en la cama, lloré en silencio mientras que con el índice deshacía las orlas de salitre en la pared.
Entre el llanto, el trajín por el equipaje, las recomendaciones y las promesas nadie durmió aquella noche. No tuve oportunidad ni tiempo para decirle a mi hermana cuánto la quería y que iba a extrañarla, porque ella andaba de un lado a otro como si no quisiera –o temiese– estar conmigo a solas. Luego amaneció demasiado pronto, al menos para mí.
El desayuno fue rápido. Mi abuela tenía prisa por llegar a la estación y comprarle su boleto a mi hermana. En un libre, apretados, sin hablarnos, nos fuimos a Buenavista. Allí nos despedimos entre lágrimas que mi abuela nos reprochó: “Lo único que van a lograr es poner triste a la Nena”. Abordaron el tren. Nosotros caminábamos por el andén al ritmo en que ellas lo hacían por el pasillo del vagón. Nos detuvimos cuando encontraron su asiento. Margarita del Carmen bajó la ventanilla, agitó la mano y me gritó, como si ya estuviera muy lejos: “Nos vemos pronto”. Le lancé un beso y la vi morderse el labio. Ese gesto me acompañó durante el trayecto de regreso a la casa. Me pareció más fea que nunca.
IV
De todas las promesas que nos hizo mi abuela sólo se cumplieron algunas. En efecto, cada dos o tres meses venía a la ciudad con Margarita del Carmen. Su estancia duraba cuando mucho una semana en que éramos una familia dichosa, completa otra vez.
La felicidad del rencuentro con mi hermana se nublaba en ocasiones. Su aspecto radiante y su ropa nueva me cohibían. El intento de repetir nuestros antiguos juegos se desmoronaba ante su desinterés. Las conversaciones eran difíciles: entre mi aquí y su allá se abría una distancia insalvable. Quizá por eso no sufrí cuando sus visitas se fueron espaciando. En cuanto a mis padres, que tanto la amaban, al cabo del tiempo lograron respetar su alejamiento, pero siempre con la esperanza de que ella volviera a vivir con nosotros.
Mis padres murieron sin ver cumplido su sueño. Eso me provocó rencor hacia mi hermana. Decidí olvidar lo poco que sabía de su vida, mantenerme indiferente ante sus llamadas, leer sus cartas sin extrañar su voz; en una palabra, borrarla. Pensé que lo había logrado hasta que vi en el obituario su nombre preso entre dos fechas. Para consolarme, como aquella noche en que oí la noticia de su partida a la casa de mi abuela, me senté en la cama y con el dedo índice me puse a deshacer las orlas de salitre. Al desmoronarse dejaban una huella de sal en la pared.