iberación fue escrita por Sándor Márai apenas unos meses después de la llegada de las fuerzas soviéticas a Budapest. Constituye una crónica magistral de lo que fueron los 40 días del asedio de la ciudad húngara, el miedo de los habitantes, la esperanza ante el fin de la guerra, pero sobre todo la convicción de unos pocos en que esto no traería el cambio que esperaban. Esta novela, cuya crudeza sorprenderá incluso a los lectores asiduos al autor de La mujer justa, se publicó en Hungría en 2000, once años después del suicidio de Márai en Estados Unidos, y ahora la editorial Salamandra lo publica en castellano. Presentamos a los lectores de La Jornada un adelanto del libro con autorización de Océano, distribuidora del sello catalán en México.
La decimoctava noche después de Año Nuevo –la vigésimo cuarta jornada del asedio a Budapest–, una joven decidió abandonar el refugio antiaéreo de uno de los grandes edificios céntricos sitiados, para ganar el otro lado de la calle, ya reducida a un campo de batalla, y llegar a cualquier precio hasta el hombre que llevaba cuatro semanas escondido junto a otros cinco en un angosto sótano tapiado en el edificio de enfrente. Aquel hombre era su padre, a quien la policía secreta seguía buscando con especial celo y escrupulosa saña incluso ahora, en el caos y la desintegración final.
La joven no era ninguna heroína, al menos no se consideraba como tal. Hacía semanas que se sentía presa de un cansancio terrible: el cansancio que deriva de un esfuerzo físico descomunal, cuando el alma aún cree poder soportar las penas pero el cuerpo se rebela sin avisar, el estómago se revuelve y todo el organismo queda tan impotente como si lo hubieran envuelto en un sudario de plomo. Es el mismo cansancio extremo y cercano a la náusea que se experimenta en ciertas jornadas estivales de feroz canícula y humedad.
La joven tenía sobradas razones para estar exhausta: llevaba mucho tiempo sin hogar fijo y su padre se hallaba en peligro de muerte. Hacía diez meses que estaba escondido junto a otros hombres perseguidos, clandestinos, que en aquel mundo ya en desintegración buscaban techo, un refugio provisional por una noche. En las últimas semanas ella misma se había visto obligada a vivir oculta, “al margen de la ley”, ya que en la facultado, donde cursaba el último semestre, había desobedecido a los comandantes alemanes negándose a subir con sus compañeros de curso al tren que llevaría a los universitarios a Alemania para “salvarlos” de los rusos. De manera que ahora también se consideraba una especie de desertora y vivía escondida con documentación falsa. Pero, como a muchas otras personas, detalles tan nimios no la preocupaban demasiado. Los rusos ya habían dejado atrás los suburbios y combatían en las manzanas del centro de la ciudad.
Según esos falsos documentos –proporcionados por la hija de una mujer de la limpieza de la facultad–, la joven se llamaba Erzsébet Sós. Según esos papeles, tenía veintitrés años y era enfermera de hospital; para un observador superficial, todo ello podría coincidir a grandes rasgos con la realidad. Sin embargo, por mera casualidad, sólo coincidía el nombre de pila: la joven, en efecto, se llamaba Erzsébet. En aquella coincidencia había visto una señal divina, un benévolo viático: no tendría que sustituir con otra letra la inicial bordada en su ropa interior, lo que la alegró mucho, pues ya no disponía de más prendas íntimas que las que llevaba puestas.
En ocasiones, en momentos más tranquilos y lúcidos, ya que en las últimas semanas, sobre todo en las cuatro últimas, desde que ocultaron a su padre en el sótano del edificio de enfrente, se sentía como una enferma febril, sólo capaz de juzgar y tomar decisiones con sentido común a determinadas horas del día, le parecía ridículo el cambio de identidad y haber recurrido a documentos falsos: ridículo, estúpido, fruto de una preocupación excesiva y un celo superfluo, de un querer darse demasiada importancia. Al igual que todos los que en los últimos meses, tras la ocupación alemana, se habían visto obligados a ocultarse, Erzsébet había aprendido ardides de esa forma de vida, pero también que en tal situación, más allá de la obligada cautela, era el ciego destino el que velaba por uno.
La gente se escondía durante meses, provista de documentos impecables y una precaución casi escalofriante, pero, de pronto, un buen día a las cinco de la tarde, una especie de crisis nerviosa la impelía a abandonar su refugio, salir a la calle, ir a la cafetería de siempre o a un cinematógrafo, echándose así en los brazos de la policía o los esbirros de la secreta. Y, en efecto, eran detenidas o no, y no había en tal caso una verdadera razón, Erzsébet había acabado por sospechar que ni el partisano más precavido podría prever lo que pasaría.
Además, esos partisanos, en su gran mayoría, se daban muchos aires; había algunos a quienes nadie perseguía en serio, y que más bien buscaban una coartada ante sí mismos, de cara al mundo y los tiempos venideros, para demostrar que en aquella época aciaga habían estado entre los perseguidos. Respecto a Erzsébet, ella sabía que podía salir tranquilamente a la calle. No obstante se escondía; porque en esas fechas su solo apellido era una provocación para los esbirros del régimen.
Naturalmente, Erzsébet no se llamaba Sós. El problema estaba en el apellido del padre, aquel nombre conocido y respetado en todo el país, el del profesor y científico que en los últimos años la prensa colaboracionista citaba con odio recalcitrante y creciente sed de sangre, y del que los nuevos dirigentes abominaban en los mítines políticos. El nombre del padre, que también llevaba Erzsébet, ese nombre conocido y respetado más allá de las fronteras, en todo lugar donde la gente aún fuera capaz de juicios imparciales y reflexiones científicas, ese nombre no podía ahora llevarse abiertamente.
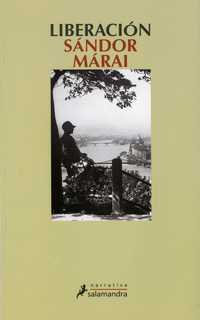
Erzsébet Sós sabía que su persona no corría mayor peligro. ¿Quién en el caos reinante iba a preocuparse por una joven? Su único delito era no haberse ido a Alemania con los estudiantes evacuados, pero ¿acaso lo sabía alguien? Apenas unos cuantos funcionarios de la facultad, nadie más, y esas personas –si es que seguían en Budapest– ya no iban a ponerse a investigar el paradero de una estudiante. El destino personal de Erzsébet no importaba a nadie.
Pero el apellido del padre, incluso ahora que la ciudad ardía por los cuatro costados y los rusos luchaban calle por calle, casa por casa, contra los alemanes y los cruces flechadas húngaros, acosados en su retirada, ese apellido seguía irritando a los fascistas. Pese a que no estaba vinculado a ninguna acción política, en los últimos años se había convertido en una señal de alarma para aquéllos. Aquel hombre, la vida solitaria que llevaba, su labor científica, libre de todo interés práctico cotidiano, provocaba la cólera y las agresiones de sus colegas investigadores y de los políticos; en los últimos tiempos, su nombre también se había convertido en objeto de odio para el hombre de la calle.
¿Por qué? Erzsébet había asistido a muchas discusiones sobre la cuestión, y leído artículos y panfletos escritos por sus adversarios, pero nunca había logrado extraer ninguna acusación concreta de aquellas feroces invectivas. Decían que era de izquierdas, lo acusaban pérfidamente de simpatizar con los ingleses, con los judíos, de que era pagado por unos u otros, de que había llegado a acuerdos secretos con Moscú, de que había traicionado los ideales nacionales húngaros, incluso a la ciencia... Pero su padre no militaba en ningún partido político, sus amigos de izquierdas le echaban en cara precisamente su reserva cautelosa. Tampoco frecuentaba reuniones clandestinas; entre sus amigos había judíos, pero asimismo, muchos otros que no tenían ningún vínculo con la comunidad hebrea, y también en la cuestión judía, al igual que respecto a sus ideas políticas, tenían opiniones distintas y discutían acaloradamente con el científico. Pese a ello eran amigos...
Y luego estaban los demás, los que simplemente lo odiaban. Escribían y hablaban de él como si de verdad organizara partidos y ejércitos clandestinos, como si mantuviera contacto directo con los aliados, como si hubiera traicionado o vendido el país. Erzsébet sabía que todas eran acusaciones falsas.
Su padre era astrónomo y matemático, y en los últimos tiempos parecía mucho más interesado en los secretos del cielo que en los sucesos de la tierra. De los judíos opinaba que eran seres humanos como todos y no se debía condenarlos o castigarlos por su ascendencia; personas que podían cometer los mismos errores que cualquiera y sólo debían ser juzgadas por dichos errores, no por su origen. Pero desde que los judíos eran perseguidos como alimañas había dejado de mostrarse prudente en el asunto: compartía su hogar y sus rentas con los perseguidos. Erzsébet sabía que su padre ayudaba por igual a estudiantes polacos o serbios y a intelectuales franceses que la vorágine de la guerra había arrastrado hasta Hungría, un país que desde la ocupación alemana ya no era una patria, sino un coto de caza en que se enfrentaban perseguidos y perseguidores.
El padre estaba entre los perseguidos. El día de la ocupación –Erzsébet recordaría toda su vida aquella mañana de domingo– los hombres de la Gestapo habían ido a buscarlo a primera hora de la tarde, y al no encontrarlo ni en su casa ni en su gabinete, habían dejado una citación escrita a lápiz en un papel con la orden de que se personara en un hotel del centro de Pest. Pero el padre ya había sido alertado por unos amigos y de madrugada había tomado un tren rumbo a provincias.
Y en aquellas horas matinales Erzsébet también había dejado su hogar, porque era de prever que la torturaran a fin de obligarla a revelar el paradero del progenitor. Por entonces ya circulaban informaciones fiables sobre los métodos de tortura de los nazis y sus colegas húngaros. Desde entonces (¿cuánto tiempo había pasado ya?, la joven hizo cálculos: diez meses exactos, del 19 de marzo al 19 de enero, coincidía el día y la hora) ya no vivía en su casa.
Aquel piso, con el gabinete paterno aparte, donde el padre residía desde que enviudó en tranquilidad y retiro con su hija, se había ido desintegrando paulatinamente en esos diez meses. Primero los esbirros alemanes registraron las habitaciones, luego manos desconocidas robaron la ropa, los enseres; en octubre, tras el levantamiento de los cruces flechadas, ladrones con brazaletes hurgaron en las habitaciones frías y saqueadas en busca de los restos del botín; y en noviembre, una bomba dio el golpe de gracia a la vivienda y al edificio entero. Erzsébet sabía desde hacía semanas aquello que el padre aún ignoraba: que ya no tenían hogar; apenas se conservaban unos pocos manuscritos y unos cuantos libros que un ayudante benévolo había salvado a lo largo de diez meses de ladrones y bombas.


















