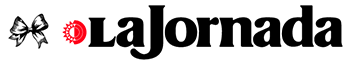egún se desprende de un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el presupuesto federal destinado al desarrollo de los pueblos indígenas para 2013 acusa un descenso de 8.8 por ciento respecto del año actual, al pasar de 68 mil 100 a 64 mil 900 millones de pesos. Significativamente, la mayor porción de esos recursos, cerca de 70 por ciento, será destinada a programas asistencialistas como Oportunidades y Seguro Popular; en tanto casi 40 por ciento será controlado por la Secretaría de Desarrollo Social, que en años recientes se ha caracterizado por aplicar políticas de control clientelar sobre los sectores más desfavorecidos.
La orientación de estas asignaciones presupuestarias es indicativa de la visión paternalista y demagógica del Estado en lo que respecta a su relación con los pueblos originarios: éstos, lejos de ser vistos como sujetos de derechos colectivos, quedan reducidos, a la luz de cifras como las referidas, a la condición de beneficiarios de dádivas y apoyos gubernamentales.
Para colmo, esa visión distorsionada y equívoca no ha contribuido ni poco ni mucho a la superación de las circunstancias históricas de opresión, marginación, persecución y discriminación que padecen los pueblos originarios del país. Como informó hace unos meses la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ocho de cada 10 indígenas viven en situación de pobreza, en tanto más de la mitad se ubican por debajo del umbral de la “pobreza alimentaria” –es decir, carecen de los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas de alimentación–, de acuerdo con cifras difundidas por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social. A contrapelo del abandono sistemático a que son sometidas las comunidades indígenas –como queda reflejado en los recortes al presupuesto que se destina a su desarrollo–, éstas padecen, a lo largo de todo el país, el saqueo sistemático de tierras y recursos naturales por parte de empresas nacionales y trasnacionales.
La desastrosa situación material que enfrentan los pueblos indios se agrava con la circunstancia de discriminación y abuso que padecen sus integrantes cada vez que deben relacionarse con las instituciones del Estado. Un caso emblemático es el del profesor tzotzil Alberto Patishtán, preso desde hace más de 12 años a consecuencia de una acusación absurda –el asesinato de siete policías en la comunidad El Bosque–; víctima de un proceso irregular, discriminatorio e injusto, y objeto de una inhumana desatención sanitaria por las autoridades carcelarias.
En las casi dos décadas transcurridas desde el alzamiento del EZLN en Chiapas, el México institucional ha decidido mirar hacia otro lado ante los reclamos de atender a fondo las circunstancias intolerables que padecen los pueblos indios. Ejemplo de ello es la defección de las fuerzas partidistas representadas en el Congreso de la Unión hace una década, cuando decidieron aprobar un remedo legislativo que dejó irresueltas algunas de las circunstancias legales que han hecho posible la marginación, la explotación y la discriminación de los pueblos indios por parte de la institucionalidad y de diversos sectores privados, y que desvirtuaron, de esa forma, el conjunto de reformas elaborado por la Comisión de Concordia y Pacificación durante el zedillismo, documento que recogió el sentido de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, alcanzados por los rebeldes zapatistas y el gobierno federal.
Si la actual administración federal quiere demostrar a la sociedad un viraje en los rasgos autoritarios, patrimonialistas y discriminatorios de sus antecesoras, tanto priístas como panistas, un primer paso obligado sería la recuperación de dicho documento en sus términos originales, y el reconocimiento pleno e institucional de los rasgos indígenas y comunitarios de la nación. En ausencia de un reconocimiento semejante, las políticas oficiales de asistencia hacia los indígenas seguirán pareciendo, a ojos de la opinión pública, meros actos de simulación.