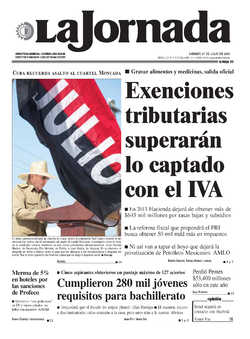a construcción de una autopista entre Silao y San Miguel de Allende, en Guanajuato, ha abierto desde hace meses un nuevo espacio de conflictividad social entre las autoridades y la población indígena ñañú (otomí) de la zona. Ayer, el representante de las 25 comunidades originarias que serán afectadas por el trazo de la referida vía, Magdaleno Ramírez Ramírez, tramitó un amparo contra la licitación publicada el 2 de julio por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción de la vía de cuota y dijo que los habitantes de la región están dispuestos a defender sus territorios “hasta con la vida”.
Como se ha vuelto paradigmático en estos casos, el descontento social es proporcional a la sordera e insensibilidad de las autoridades –empezando por el gobernador panista Miguel Márquez Márquez–, las cuales han dado muestras de una actitud deshonesta –pues primero se les dijo a los inconformes que habría mesas de trabajo sobre la obra, para después se publicar las bases de su licitación–, indolente –como lo refleja la afirmación del propio titular del Ejecutivo local en el sentido de que los otomíes deben “sacrificarse” por la autopista– e incluso ilegal, en la medida en que el proceso descrito vulnera el derecho de los pueblos originarios a una consulta previa, libre e informada.
Es necesario señalar que el referido derecho de los indígenas a ser consultados sobre cualquier intervención pública o privada en sus territorios, y en su caso rechazarla, está establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –del cual México es signatario desde 1990– y en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. A pesar de que esos instrumentos jurídicos son vinculantes para nuestro país, las autoridades ejecutivas y legislativas han sido omisas en armonizarlos con el marco legal interno. Significativamente, una de las distorsiones que experimentó la iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígenas aprobada en 2001 consistió en considerar dicho derecho como incluido en el artículo 26 constitucional y limitarlo a los sistemas de planeación gubernamental y los planes nacionales de desarrollo de cada sexenio.
Con el telón de fondo del desinterés por plasmar la consulta indígena en el ámbito del derecho positivo, y ante el consecuente incumplimiento de ese principio en la realidad, en años recientes el país ha asistido a la multiplicación de conflictos sociales y judiciales derivados de esa vulneración a las garantías de los pueblos originarios. La circunstancia que hoy enfrenta el territorio otomí no es, en ese sentido, excepcional, sino forma parte de un patrón de ilegalidad en el accionar del poder público que incluye afectaciones a pueblos como el yaqui, en Sonora; el wixárika, en Jalisco y San Luis Potosí; el rarámuri, en Chihuahua; el cucapá, en Baja California, y muchos otros como consecuencia de la edificación de distintas obras de infraestructura energética, carretera o de servicios diversos.
Por regla general, la contraparte de la afectación de los pueblos originarios es la generación de oportunidades de negocio y ganancias económicas para empresas privadas, ya sea mediante la entrega de contratos de construcción o mediante la operación directa de las instalaciones correspondientes.
En la visión simplista y autoritaria de los grupos que detentan el poder, la lucha de las comunidades afectadas es calificada recurrentemente como un obstáculo para el progreso y el desarrollo económico. Tales posturas, sin embargo, son improcedentes en la medida en que pretenden configurar una relación excluyente entre el desarrollo y la legalidad. Lo cierto es que no hay perspectiva posible de avance en la medida en que el Estado no comience por respetar el derecho elemental de los pueblos indígenas a participar en las decisiones que les afectan directamente.