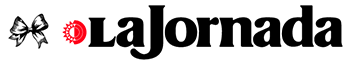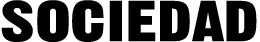No llegará el olvido
ntre los platos con restos de comida y los vasos de plástico que inundan la mesa colectiva está la hoja de periódico. Los trabajadores del taller donde se producen niños-Dios vuelven a indignarse al ver la fotografía en el ángulo inferior de la página.
La imagen muestra a un funcionario bien vestido y recién afeitado en actitud de superioridad ante un niño que tira al suelo el último paquete de dulces que llevaba en la caja. Esa golosina y dos cajetillas de cigarros para venderlos a granel eran parte de las mercancías que iba a ofrecer durante una interminable caminata por la ciudad.
Eduardo, el retocador, se acomoda los lentes que lleva pendientes al cuello con una cinta negra, toma el periódico y otra vez analiza la fotografía que sigue provocando la indignación general: “Ese chamaquito debe de tener menos de seis años.” Su comentario despierta otros.
Sandra: Duele ver que tan chiquito, en vez de estar en la escuela, tenga que salir a ganarse la vida.
Lázaro: De seguro lo obligan sus padres.
América: Si es que los tiene. Yo al verlo, me lo imagino solito y se me hace que no es de aquí.
Norma: ¿Cómo se sentirá el delegado al darse cuenta de lo que hizo su empleadillo?
Alberto: Jure que muy bien, porque ha de pensar que cumplió con su deber al prohibirle a un niño que vendiera en la calle.
Claudio: A mí lo que me preocupa es qué habrá hecho el niño después de que el tal funcionario lo obligó a tirar todas sus mercancías y le robó los cigarros.
Sandra: De seguro se puso a llorar. ¿Qué otra cosa? Sin nada que vender, sin dinero…
Graciela: A lo mejor por eso no se atrevió a regresar a su casa y se pasó la noche solo, asustado, con hambre, escondidito por allí esperando que amaneciera para pedir limosna.
Mireya, la encargada del taller, aparece en el comedor y reprende a los trabajadores por haber rebasado en quince minutos la hora de comida. De paso les insiste en que están en la época de mayor actividad. Hay muchos pedidos y tienen que cubrirlos antes de octubre.
Sandra: Sí, discúlpenos. Se nos olvidó por estar viendo el periódico. –Toma la hoja y se la ofrece a su jefa: –¿Ya lo había visto? ¿A poco no es horrible que un niño de seis años haya sufrido un abuso tan grande?
Mireya: Por eso no se mortifique. Acuérdese: cuando uno es chico rápido olvida los malos ratos. Y ahora sí, ¡a trabajar! Graciela, ¿me oíste? Pues entonces muévete, mujer, ¿qué esperas?
II
Sandra corta. Lázaro pule. América hilvana. Norma deshebra. Alberto tiñe. Claudio dibuja. Graciela permanece inmóvil, contemplando la figura de un niño-Dios desnudo que cabe en la palma de su mano. Sandra, al verla tan absorta, se inclina hacia ella:
Sandra: ¿Sigues pensando en ese niño, verdad?
Graciela: No, más bien en lo que dijo la señora Mireya.
Sandra: ¿Qué estamos retrasados con los pedidos?
Graciela: No. Que a los niños pronto se les olvidan las desgracias. Era lo mismo que nos decía la abuela a mí y a mis hermanos cada vez que mi padre, borracho, nos pegaba; cuando íbamos de visita al hospital para ver al tío Félix, agonizante, y nos despedíamos de él sin saber si volveríamos a verlo. También cuando mi primo Carlos se fue de la casa sin decir adónde, mi abuela nos salió con lo mismo: olvidarán. Una mañana en que volvimos de la escuela sólo encontramos el lazo con que atábamos al Remy. Al vernos tan desconsolados a mis hermanos y a mí, la abuela quiso animarnos diciéndonos: “Ahorita sufren por su animalito, pero ya verán que en una semana ni se acuerdan de qué color tenía los ojos ese perro.”
Sandra: Veo que no fue cierto.
Graciela: No, pero me habría gustado que mi abuela hubiera tenido razón. Así no recordaría el rostro de mi madre consumido, sus ojos dilatados y el movimiento de su mano cuando se despidió de nosotros después de una muy larga enfermedad.
Sandra: ¿Qué edad tenías cuando murió tu mamá?
Graciela: Acababa de cumplir ocho años. Fue un día espantoso. Me he esforzado por olvidarlo pero no puedo. Mientras tú y yo hablamos veo a mis hermanos y a mí llorando junto a mi padre. Sólo, vencido, creo que no se daba cuenta de nuestra presencia ni de la de nadie. Recuerdo a mi abuela sentada en un sillón, rezando. Toda esa tarde y hasta por la noche llegaron muchas personas a la casa: vecinos, parientes a los que ni siquiera conocía. No olvido la forma en que nos acariciaban la cabeza mientras repetían frases de consuelo: “Era una mujer muy buena, se fue llena de amor.” “La pobrecita ya descansó.” “Piensen que está con Dios.” Mi hermano José le preguntó a mi padre: “¿Por qué mi mamá está con Dios y no con nosotros?” Mi padre no pudo contestarle, sólo emitió un gemido largo que me gustaría borrar de mi mente pero no puedo, y eso que lo escuché cuando era niña, en la etapa en que según mi abuela se olvida pronto.
Graciela cierra los ojos y se oprime la frente.
Sandra: ¿Te sientes mal?
Graciela: No. Y discúlpame. No sé por qué se me ocurrió contarte estas cosas.
Sandra: Por el niño de la foto en el periódico.
Graciela: No sé nada de él ni en dónde estará, pero imagino que a través de los años conservará la sensación que tuvo al deslizar su mano en la cajita para deshacerse de un paquete de dulces: su última mercancía.