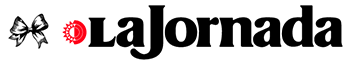Nos fumigan

eronaves de todos los tamaños zumban por el espacio aéreo de las redes sociales y dejan a su paso estelas de un vapor blancuzco y letal ( chemtrails). Están fumigando el mundo con virus de fiebre porcina o de gripe aviar, o bien con alguna ponzoña química de aplicación incierta en una operación de bioingeniería, o tal vez con el objetivo de bloquear la luz solar de manera paulatina para que proliferen los hongos y las personas sufran carencia de vitamina D. Por órdenes procedentes de Estados Unidos o de la OTAN, ha comenzado un genocidio en gran escala o, cuando menos, la inducción de estados de apatía masiva mediante la dispersión en la atmósfera de “neuroactivos, nanotúbulos de carbono y otros productos biocompatibles”. Se multiplican los reportes en texto, foto y video, procedentes de Brasil, de España o de México. Esta semana las fuerzas aéreas de India y de Nigeria interceptaron y obligaron a aterrizar aviones ucranianos fletados por la US Air Force para esparcir agentes biológicos no determinados.
El guión se complementa con la explicación fehaciente y calvinista de que las vacunas, en vez de evitar la enfermedad, la desencadenan y liquidan, no tan a largo plazo, al organismo que las recibe. O sea que estamos atrapados entre la maldad de los fumigadores asesinos y la perversidad de la industria farmacéutica mundial, dispuesta a exterminar a la especie humana; nos encontramos tan inermes como unas aves de corral bajo una lluvia de ácido sulfúrico. Y sí, así estamos.
Es impresionante la fidelidad con la que las leyendas urbanas retratan los estados de ánimo del colectivo y sorprende la veracidad alegórica de sus narraciones. Los virus aerotransportados son una amenaza tan definitiva y poderosa como ese “consenso de Washington” que, en la vida real, nos ha fumigado durante décadas y ha causado en el mundo millones de muertes por hambre, por guerra y por desesperación. Sus ideólogos y los responsables de las aplicaciones locales –gobernantes y funcionarios ruines y abyectos que han venido rebosando los basureros de la historia– actúan a plena luz del día, blindados en su propio cinismo y, salvo excepciones, permanecen impunes. También son evidentes los estragos que han dejado en la carne social. Los aviones que dejan sus estelas de vapor genocida bajo cielos azules y límpidos son la representación perfecta de la flagrancia con la que imponen sus intereses los capitales financieros, las mafias del dinero, sus gerentes generales, como Obama y Merkel, y sus procónsules locales, como los Rajoy, los Salinas-Zedillo-Peña, los Fox-Calderón, los Menem y los Fujimori.
Los contrapesos a la embestida neoliberal (el estado de bienestar o los países llamados socialistas), así resultaran un tanto míticos, se han venido derrumbando en los últimos cinco lustros y desde entonces han surgido pocas alternativas civilizatorias a la barbarie del libre comercio, el ajuste estructural, la desregulación y la “modernización” globalizadora. En China se erigió, con los mismos ladrillos del maoísmo, una dictadura del empresariado; las protestas altermundistas surgidas en la década antepasada se desgastaron en el curso de la pasada; los indignados y los occupy no encontraron un cauce de largo aliento para la rabia colectiva; los ciudadanos progresistas, laicos y democráticos que derribaron a la momia egipcia Hosni Mubarak fueron marginados del poder con facilidad; los partidos que generaban esperanza se han vuelto piezas de los aparatos de control político. Al poderío de Occidente le han surgido adversarios de cuidado que se le diferencian en el plano geoestratégico (el bloque BRICS), pero no en lo político, social y económico. Las excepciones al desorden mundial de los capitales están más bien en Sudamérica.
Es más fácil asimilar el símbolo de una maldad simple, directa y perfecta, como la de los aviones asesinos, que la complejidad del neoliberalismo, por más que su acción destructiva y sus efectos desastrosos sean tan evidentes. Y no es sencillo reconocer, sin el recurso a formulaciones simbólicas, el desamparo de la humanidad y su incapacidad, hasta ahora, de acabar con esa construcción de una ínfima minoría que tanta devastación ha causado a las mayorías, al entorno ambiental y al desarrollo ético de la especie.
Los consumidores de conspiraciones dejan de lado consideraciones tan básicas como que el uso reglamentario de armas de propagación atmosférica (químicas y biológicas) fue descartado por las grandes potencias desde hace cien años –en la Primera Guerra Mundial– y no precisamente porque los estrategas fueran buenas personas, sino porque esta clase de armas son un cuchillo de doble filo y resultan demasiado peligrosas para quien las emplea: basta con un cambio en la dirección de los vientos para que los combatientes del bando propio mueran como moscas por el efecto de sustancias corrosivas, neurotóxicas o infecciosas; desde entonces, esas armas han sido empleadas sólo de manera excepcional y localizada (Irak, Siria) o experimental (Estados Unidos, Unión Soviética, Francia). En nuestra época, cualquiera que se tomara la molestia de procurar la propagación planetaria de una epidemia o de nubes nocivas correría el riesgo inevitable de sucumbir a ellas. “¡Ah, pero los responsables de los ataques tienen antídotos secretos!”, respingarán los convencidos.
Ante el sentido común los relatos conspiracionistas tienen la ventaja de la modularidad: pueden ser ensamblados entre sí sin necesidad de un gran esfuerzo intelectual: ya no sólo se fumiga desde aviones, sino también desde platillos voladores. Y como los autores de una maldad tan enorme contra la humanidad han de ser, necesariamente, no-humanos, los creyentes de este nuevo apocalipsis sacan de su mansión del terror a los reptiles extraterrestres que controlan el mundo ( illuminati) para que tomen el mando de las aeronaves usadas para perpetrar el gran crimen. Con esta articulación neomitológica se puede sortear, además, el problema de la vulnerabilidad de los fumigadores a sus propios virus (¿alguien ha visto una lagartija con gripe?) y, de paso, se elude el doloroso reconocimiento de los extremos de crueldad a los que somos capaces de llegar los homo sapiens.
Los alarmados de última hora olvidan, asimismo, que las más devastadoras conspiraciones del siglo recién pasado tuvieron lugar a la vista de todo mundo: el ascenso del nazismo en Alemania y la instauración planetaria de la barbarie neoliberal misma. Jóvenes, no hacen falta aviones fumigadores para envenenarnos en masa: para eso basta con los camiones repartidores de Bimbo y de Coca Cola que recorren, palmo a palmo, los puntos cardinales de México y que ya provocaron una epidemia de obesidad en la población. Bueno, pero admitamos que es más original y divertido indignarse por la dispersión misteriosa de sustancias nocivas en la alta atmósfera que por la palpable mierda que dejan las empresas mineras y petroleras en su sistemática, cotidiana y documentada depredación del territorio. Y es más fácil ubicar al enemigo – illuminati o terrícola– en un avión insolente que nos intoxica desde las alturas que comprenderlo en su vastedad, en su complicación y en su ambigüedad política, económica, social y humana, y emprender la extenuante, difícil e incierta tarea de construir su derrota histórica.