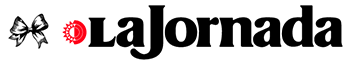ún no ha asumido Donald Trump su cargo de presidente de Estados Unidos y ya se han producido, en torno a su inminente gestión, millones de notas informativas, artículos de opinión, ensayos y editoriales en todas las plataformas existentes.
Estas expresiones son mayoritariamente negativas, entre otras razones porque el modelo de mundo que el nuevo mandatario estadunidense propone supone por un lado un reacomodo geopolítico que se parece mucho al de la amenazadora guerra fría –con la novedad de que ahora China tendría su parte alícuota de dominio geográfico–, y por otro el retorno a un desmedido proteccionismo industrial, comercial y agrícola como el que el propio gobierno de Estados Unidos inició en los años 30 del siglo pasado, que fue imitado por gran número de países y castigó las economías de las naciones en desarrollo, al diferir largamente sus procesos de crecimiento.
No obstante, tanto en el terreno político como en el económico hay quienes (aparte, naturalmente, de sus votantes) ven en las anunciadas medidas del presidente electo, Donald Trump, sólo un intento legítimo por restaurar el american way of life, el “modo americano de vida” con el que sueñan los nostálgicos de posguerra; y ahí –dicen– radica el atractivo de su propuesta, así como la explicación de su triunfo electoral.
Desde esta óptica, que es la de los sectores más conservadores de la sociedad estadunidense, dichas medidas deben ser, antes que combatidas, objeto de examen y discusión, aun cuando vayan siendo delineadas a través de los burdos y ofensivos tuits del próximo ocupante de la Casa Blanca.
El argumento pretende ubicar la discusión sobre la nueva administración de gobierno en un terreno técnico y teórico (y en consecuencia civilizado), pasando mañosamente por alto los funestos componentes que animan el ideario de Trump. Pero la concepción que éste evidencia tener del mundo y de quienes lo habitamos, de los derechos de las personas, de las nociones de igualdad y solidaridad, y de la variedad cultural que a diario contribuye a enriquecer el orbe, debe ser tomada muy en cuenta si se pretende comprender con claridad los alcances de su proyecto; tan en cuenta como sus decisiones políticas y económicas.
Y es en este punto, considerado en todos sus aspectos, donde la gestión que se apresta a poner en marcha Donald Trump revela su ferocidad, su esencia oscurantista, el retroceso que entraña para la vida cotidiana y las expectativas de muchos millones de personas, así como para la agenda de los derechos humanos. A tropezones, con repliegues y resistencias, esta agenda ha ido avanzando durante las últimas décadas poniendo en descubierto añejas situaciones de injusticia que se van corrigiendo poco a poco, incrementando las posibilidades de una vida mejor para sectores sociales, etnias, minorías o individuos que por distintas razones se encontraban en desventaja. Las disposiciones contra el racismo, en favor de la equidad y de un tratamiento humanitario y razonable para el fenómeno de las migraciones son algunos de esos avances. En suma, todo lo que Trump no pierde oportunidad de hostigar y agraviar en su belicosa cuenta de Twitter.
La inquietud que provoca la llegada de Donald Trump a Washington y el repudio con que se recibe el inicio de su mandato, van más allá de los recelos que suele provocar casi por principio en América Latina cualquier nuevo ocupante de la Casa Blanca, ya sea republicano o demócrata. Porque no se trata sólo de que lleve a cabo políticas perjudiciales para la región en general y para México en particular (bien mirado, ¿qué presidente estadunidense no lo ha hecho?); se trata de que en esta ocasión tales políticas, además de estar planteadas con especial saña, van acompañadas de un discurso de odio y una narrativa que remite a los periodos más sombríos de la historia humana.