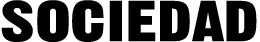Asaltos son asaltos
odos los miembros de la familia tenemos horarios diferentes y algunos trabajan los domingos. Raras veces coincidimos en la casa y cuando lo hacemos, en lugar de ponernos al tanto de nuestros asuntos, por lo general hablamos de una experiencia cada vez más común: los asaltos.
Los hemos padecido un día sí y otro también, y eso que ya no salimos de noche ni vamos a rumbos peligrosos. Es triste saber que uno ya no está seguro en ninguna parte, y mucho menos en las micros. Cada vez que me subo a una voy con el Jesús en la boca pensando a qué horas se subirán los rateros.
Por fortuna, aparte de las pérdidas materiales y el susto, nadie de la familia ha salido lastimado. Con eso nos damos por satisfechos, pero se siente horrible que le quiten a uno el celular, el reloj o el poco dinero que lleva en la bolsa. Mientras no pase de allí, santo y muy bueno, porque después de todo las cosas van y vienen. Malo sería perder la vida, que es una y no retoña. Josefina, la enfermera que vive en el departamento de abajo, considera una suerte que nos hayamos topado con rateros que no son asesinos. Para agradecer ese milagro, cada 28 de mes va a la iglesia para rogarle a San Judas Tadeo que siga favoreciéndonos con su protección.
II
Los ladrones ya no respetan a nadie, ni siquiera a los niños. Después de las vacaciones, el primer día de clases, a mi sobrino Yahir le robaron los tenis, la mochila, la chamarra que le trajeron los Reyes Magos y diez pesos que llevaba.
El niño tanto ha oído ese tipo de historias que lo tomó como algo natural y a veces nos lo cuenta como si el asalto no lo hubiera sufrido él, sino alguno de los personajes que ve en la tele y en el cine. Me pregunto en qué mundo estamos viviendo y hasta dónde vamos a llegar.
Mi tía Margarita dice que no debo ser tan pesimista. Aun en las personas malvadas hay algo bueno. Lo sabe por la experiencia que tuvo con el buen ladrón. Así llama al hombre que le devolvió el collar unos minutos después de habérselo robado.
III
Ya nada es como antes. Dudo que en estos tiempos tan inseguros y violentos alguien pueda tener una experiencia como la que vivió mi tía hace ocho años, y todo por ir a darle el último adiós a un pariente muy lejano.
El 30 de diciembre de 2008, mi tía Margarita –a quien le encanta revisar los obituarios– leyó en el periódico que Rofolfo Mendieta, un primo segundo, estaba siendo velado en una agencia de la colonia San Rafael. Consideró su obligación acompañarlo, pero la verdad es que le fascinan las ceremonias fúnebres y cuando va a un velorio se arregla muy bien y se pone el collar que le regaló su esposo cuando cumplieron las bodas de plata.
Mi tía nos cuenta que llegó muy temprano a la funeraria. A esas horas, y siendo el último día del año, había muy pocas personas en las capillas y ninguna en la que ocupaba Rodolfo. Eligió un sillón, segura de que en algún momento llegarían otros miembros de la familia o algún conocido. Estaba pensándolo cuando apareció un hombre alto, vestido con una chamarra a cuadros que llevaba una especie de maletín. La saludó muy amable y fue a sentarse frente a ella.
Agradecida por su presencia y en vista de que no había nadie más, quiso romper la incomodidad del silencio preguntándole cómo se había enterado del fallecimiento de Rodolfo. El hombre, en vez de contestarle, fue a cerrar la puerta de la capilla. Mi tía lo atribuyó a que en el corredor una persona hablaba en voz muy alta.
El hombre volvió a sentarse, esta vez a su lado, y dijo algo para ella incomprensible, pero cuando lo vio sacar de su maletín una pistola comprendió que la estaba asaltando. Horrorizada, se cubrió la boca para sofocar un grito.
Él le advirtió que no iba a hacerle daño, a menos de que se negara a entregarle cuanto trajera. Mi tía le dio su reloj y su bolsa. El hombre se puso a observarla y ella cometió el error de llevarse la mano al cuello para cubrir el collar. Él desconocido le ordenó que se lo quitara. Ella lo obedeció llorando, pero antes de entregárselo, acarició la joya y dijo lo mucho que significaba para ella por ser el último regalo de su esposo y el símbolo de 25 años de matrimonio feliz.
Imperturbable, el ladrón metió los objetos robados y la pistola en su maletín. Después de advertirle que la mataría si intentaba denunciarlo o pedir auxilio, entreabrió la puerta para asegurarse de que nada obstaculizaría su huida. Ella aprovechó el momento para llamarlo buen hombre y suplicarle que le devolviera el collar. No ganaba nada con llevárselo: no era de oro, las piedras eran falsas; si algún valor tenía era sentimental, y sólo para ella.
El hombre la miró burlón, abrió la puerta y se fue. Mi tía Margarita nos dijo que sin su collar sintió que algo de su vida estaba deshecho, perdido para siempre y sin ningún recato se soltó llorando. La puerta se abrió de golpe y desde allí el asaltante le arrojó el collar. Los dos salieron ganando: ella recuperó el objeto más preciado de cuantos tiene y el ladrón se fue cargando una culpa menos.