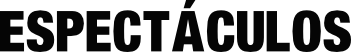Sábado 20 de abril de 2019, p. 5
Fe. Caos. Solemnidad. Desorden. Lágrimas. Selfies. Orgullo. Sorpresas. Sudor. Todo eso junto es la representación del Viacrucis en Iztapalapa, una tradición que no merma con el tiempo, sino que cada año parece atraer a más personas, fascinadas por el hipnotismo que genera una de las ceremonias colectivas más importantes del país.
Es Viernes Santo, y en la explanada central de este barrio del oriente de la capital la actividad se siente desde las primeras horas de la mañana. Los puestos de comida y los juegos mecánicos forman un laberinto que desemboca en la Macroplaza Cuitláhuac, donde a partir de mediodía comienzan las representaciones de los pasajes bíblicos que narran las últimas horas de vida de Cristo.
De un lado de la plaza está el palacio de Poncio Pilatos, y del otro, el de Herodes. Alrededor de ambos se aglomeran miles de personas y familias enteras –mascotas incluidas– que se reúnen a escuchar cómo la suerte del nazareno se debate entre ambos.
Es una historia que ya conocen, que probablemente han escuchado mil veces, pero eso no hace que la sigan con menos atención. Con sus hijos en hombros, muchos de los asistentes aguantan a pie firme un sol de rigor, tratando de mitigarlo con sombrillas y gorras.
Aunque, en teoría, el paso al cuadro central de la plaza está restringido, muchas personas pueden pasar y de repente se crea un pequeño mundo en su interior. Lo mismo están los actores y actrices, que se santiguan, nerviosos, antes de entrar a escena, que un luchador enmascarado tomándose fotos con sus fans, y una nube de reporteros y fotógrafos corriendo para no perder detalle.
De entre todos los asistentes, hay dos que están absortos escuchando cada diálogo, como si la vida les fuera en ello. Son don Simitrio González y su esposa, doña Petra Reyes, quienes siguen conmovidos a cada palabra y cada acción. No es exagerado decir que ambos están al borde de las lágrimas, sobre todo cuando el joven que representa a Cristo empieza a ser flagelado.
“Yo creo todo, voy cada ocho días a misa y creo mucho en diosito. Se siente mal uno de ver cómo la pasó Jesucristo”, atina a decir el hombre, vecino de la colonia Palmitas, de la alcaldía Iztapalapa. Su esposa prefiere no hablar. Sólo sigue las escenas con expresión compungida, apretando con la mano izquierda el chal blanco con el que se cubre la cabeza.
También está ahí José Carlos, un joven que lleva la túnica morada que distingue a los nazarenos y la cruz de espinas que ya le abrió pequeñas heridas en la cabeza a rape.
“¿Gustas probártela?”, dice el penitente sin asomo de reto ni de burla, cuando se le pregunta si le lastiman las espinas. Y sí, duelen mucho al tenerlas apenas unos segundos. Pero él está hecho a la idea de llevar la corona y cargar la cruz de pino de 100 kilos que lo espera a su lado. “Es una manda… por mi mamá que está enferma”, dice con una voz que sale como un hilo y que no requiere de más explicaciones.
Después de que se decide la suerte fatal de Cristo, empieza el largo camino de la procesión entre las calles del barrio de San Pablo, y de camino hacia el Cerro de la Estrella. Y ahí es donde comienza también la parte más caótica de esta ceremonia.
Al frente de la multitud va el propio mesías, latigueado e insultado por la guardia pretoriana de Poncio Pilatos, y detrás de ellos van miles de personas, atraídas como por un imán. Todas quieren estar lo más cerca posible de Cristo, escuchar los diálogos, tomar fotos. Hay risas, expresiones de asombro, mentadas de madre contra los que empujan y hasta pequeños roces con la policía.
La labor de seguir al protagonista de la tarde se vuelve difícil, lenta y hasta peligrosa, por los caballos que pasan a unos centímetros del público, relinchando nerviosos. Cuando uno de los asistentes recibe la enésima advertencia de su novia de que tenga cuidado con los equinos, él se encoge de hombros y le responde con una lógica demoledora: “si te va a dar un patadón, ya te lo dio…”.
En medio del estruendo de la banda de música, finalmente Cristo llega al Cerro de la Estrella, flanqueado por Dimas y Gestas. Ahí, la crucifixión se consuma ante una multitud de cerca de 300 mil personas, de acuerdo con cálculos de la policía.
Algunos asistentes no se pierden detalle del momento en que Longinos clava su lanza en el costado del nazareno, pero otros –realmente conmovidos– prefieren no mirar, oran o incluso sueltan algunas lágrimas en silencio.
Cuando la multitud desciende, acompañando el cuerpo sin vida de Cristo, la banda toca a todo pulmón una marcha fúnebre, sentida y estridente que inunda el aire. Pero poco a poco, las notas comienzan a mezclarse con las del reguetón que sale de las bocinas de los puestos de comida del centro de Iztapalapa.
El luto empieza a cederle el paso a la fiesta. En Iztapalapa, la vida y la muerte, el sudor y el orgullo, la fe y el caos siguen su baile eterno.