Carlos Montemayor
Un encuentro con Rubén Bonifaz Nuño
Entre las muchas ocasiones que conversé con Rubén
Bonifaz Nuño en sus antiguas oficinas universitarias de la Coordinación
de Humanidades, cuando yo era estudiante, recuerdo una con particular interés.
Solía visitarlo semanalmente para mostrarle mis trabajos de prosa,
en especial los que integraron años después Las llaves
de Urgell, y para comentar mis lecturas de poetas clásicos franceses,
españoles e italianos, muchas de las cuales habían sido sugerencias
suyas. Algunas tardes vi, primero, los adelantos de sus traducciones y
estudios de la poesía completa de Catulo; después, los de
la Eneida. Pero ese día, posiblemente de 1969, le mostré
mis primeros poemas. Yo llevaba escribiendo poesía aproximadamente
un año y seleccioné dos sonetos para presentárselos.
Para mis anteriores trabajos de prosa había tenido buenas opiniones;
confiaba yo en que acogería con agrado mis primeras dos muestras
de poesía en verso. Cuando empezó a leerlos, su expresión
me preocupó; no bien había terminado de leer las páginas,
me preguntó:
-¿Qué es esto?
Su tono de voz era entre sorprendido y descorazonado.
Dudé si debía contestarle que "sonetos" o "poemas". Me decidí
por lo segundo. El movió la cabeza y volvió a decir, quizás
algo irritado:
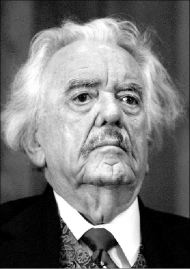 -No,
no sé qué sea esto. No comprendo.
-No,
no sé qué sea esto. No comprendo.
Su tono contenía un fuerte rechazo a algo que yo
no acertaba a adivinar y que, por supuesto, no quería responderme,
por mi propio bien, tan rápidamente. Después de un instante
de silencio, mientras él releía una de las páginas,
agregué:
-Son dos sonetos. Pero quizá muy malos -decir lo
cual me costó un gran esfuerzo, pues me había esmerado en
escoger los mejores.
-Perdóneme que se lo diga, pero aquí no
hay asomo de algo que pudiera ser un soneto. Primero -dijo-, los versos
están mal medidos. Por ejemplo, éste -y señaló
el verso inicial del segundo cuarteto.
Lo leí cuidadosamente e inclinándome sobre
su escritorio empecé a marcar con los dedos de mi mano derecha las
sílabas del verso. Se volvió a mirarme con algo de terror
en el rostro y me preguntó no sin cierta violencia:
-¿Qué está haciendo usted?
-Contando las sílabas -repliqué.
-Así no se pueden medir los versos.
-Así he visto hacerlo -respondí en tono
de defensa.
-Por eso no sabe hacer versos. Deben medirse con el oído.
No se pueden contar como las cajas o las monedas. Necesita medirlos con
el oído. Si está sordo para eso, entonces no haga versos.
Antes de que pudiera evitarlo, me escuché a mí
mismo decirle con sorpresa:
-No entiendo.
-Sí. Hay que saber identificarlos por su ritmo,
por su cadencia, por su sonoridad. Todo esto es por el oído, no
por los dedos de las manos.
Después de un largo minuto, inmensamente largo
y opresor para mí, cubierto de vergüenza y pasando con dificultad
uno de los peores momentos de mi vida, me atreví a preguntarle:
-¿Y cómo puede escucharse un verso?
Esta pregunta, quizás elemental para todo poeta,
quizás evidente para la mayoría, y que constituye, por supuesto,
el eje fundamental del quehacer poético, la hice pensando especialmente
en dos aspectos: el del número de sílabas y el de la rima.
No me cabía duda de que la sonoridad de un poema estaba en sus palabras,
en la calidad vocálica que las palabras contuvieran, en la suavidad
o aspereza de su enlace sintáctico. También, que el carácter
de un verso descansaba en el valor silábico y en sus acentos prosódicos.
El sufrimiento que, sin embargo, experimenté al preguntarlo, me
hacía temer por todo lo que había leído. Bonifaz Nuño
contestó, sencillamente:
-Deben sonar como los versos que más le gusten.
Debe sentirlos bajo el ritmo de los versos que más admire.
Posiblemente en mi rostro se dibujó la amplia y
vacía mirada del que nada ha entendido y continuó:
-Dígame el endecasílabo que más le
guste... Vamos, dígame uno.
Comprendí entonces, como si lo viera al fondo de
una bruma, que la poesía me gustaba en cuanto idea o expresión,
no en cuanto verso o ritmo. Me costó trabajo recordar un soneto.
Finalmente, de una manera casi física, con la sensación del
libro sobre mi mesa, recordé páginas de Quevedo. Dije:
-"Polvo serán, mas polvo enamorado."
-Bien -comentó-. Ahora lea su verso pensando en
el de Quevedo. ¿Se da cuenta que el suyo es más largo? ¿Que
no suena igual?... Diga otro verso cualquiera.
Al decir el segundo verso empecé a entender, a
escuchar el ritmo con que se mide un verso, el ritmo que los convierte
en lo que son, independientemente de que sus acentos estén o no
en la sílaba justa, o de que las palabras o ideas sean o no importantes;
la corriente de ritmo que en una estrofa o en un poema los hace versos,
no sólo ideas o metáforas, sino versos, unidades de un ritmo
que no se cuenta con los dedos, sino que se escucha como canto. Dije:
-"Alma a quien todo un Dios prisión ha sido."
Bonifaz Nuño repitió la operación
con mis dos tristes poemas, mostrando cuáles versos de mis sonetos
"parecían" endecasílabos y cuáles no, cuáles
tenían ritmo y cuáles no, cuál recorrido de acentos
continuaba un ritmo y cuál lo interrumpía. Luego pasó
a decir sonetos y versos de otros poetas, notando el acercamiento o el
distanciamiento sonoro, rítmico y descubriendo la grandeza de unos
versos sobre otros, de unos sonetos sobre otros.
-Ante todo -me dijo-, debe saber hacer versos. Independientemente
de lo que usted quiera decir, si se propone escribir poemas, debe saber
construirlos. Y los versos deben oírse y medirse con el oído.
No importa lo que usted quiera o pueda decir: un verso es un trabajo de
oído y un trabajo que requiere el mismo cuidado y esfuerzo que el
mejor cuento o la mejor novela. Debe trabajarlos con el mismo esmero que
a sus prosas. Con más, si es posible. Un poeta que por simple oído
no puede identificar si lo que oye es un endecasílabo, un heptasílabo,
y los acentos que tiene, no está capacitado para hacer versos, para
ser poeta. Todo verso debe nacer por el oído.
A partir de esa conversación, por supuesto, empezó
mi trabajo de poeta. Empecé a entender que el verso brota como una
música, como un canto libre en su ritmo, capaz de expresar lo que
quiera pero apoyado en su ritmo, no sordo a él. El afecto tipográfico
del escritor moderno, o el afecto por la idea, la imagen o la metáfora,
independientemente del ritmo o del carácter del verso, es una especie
de sordera que se ha venido abriendo paso. En el mundo actual, donde tantas
cosas no son lo que son, o no son realmente lo que parecen ser, es explicable
que muchos versos sean considerados como tales sin serlo realmente. Este
conocimiento, esta labor, vive en todas las épocas. No fueron los
mismos versos los de Boscán que los de Garcilaso. Quevedo hablaba
de las "voces afectuosas" de las Partidas, que suponían un arduo
trabajo de talladores, de artesanos. Dante llamó a Arnaut Daniel
así, "el mejor artesano". También Elliot a Pound. Horacio
registró que Quintilio mandaba a la forja nuevamente los versos
mal construidos. Virgilio pulía pacientemente los suyos, como la
osa que lame a su osezno. Gilberto Owen cantó:
Me quedaré completamente sordo: haré versos
medidos con los dedos.
A esa larga tradición de poetas que forjan y escuchan
sus versos, pertenece, por fortuna, Rubén Bonifaz Nuño.







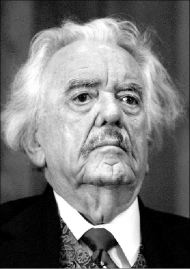 -No,
no sé qué sea esto. No comprendo.
-No,
no sé qué sea esto. No comprendo.