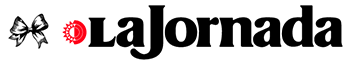l Festival Internacional de Cine de Morelia ha sido, de nueva cuenta, un buen barómetro de la condición actual del cine mexicano. En sus inicios tuvo como una de sus características principales promover el cortometraje nacional, tan ausente en nuestra cartelera y tan poco atractivo para muchos espectadores acostumbrados a las fórmulas de entretenimiento masivo. Los trabajos documentales enriquecieron de igual modo la propuesta del festival, pero con el crecimiento de propuestas como Ambulante y DOCSDF, hoy plataformas ideales para promover esa expresión artística, el largometraje mexicano de ficción cobró en Morelia una importancia mayor, algo hoy evidente en los trabajos de esta categoría en competencia.
Lo notable en el conjunto de películas de ficción seleccionadas es la recurrencia de tópicos como la soledad, la pérdida afectiva y el duelo, la confusión moral y el desarraigo. No hay lugar en esta selección para una mirada optimista. El desencanto preside la mayor parte de las narrativas, y en algunos casos, como en Malaventura, de Michel Lipkes; Las razones del corazón, de Arturo Ripstein; Fecha de caducidad, de Kenya Márquez, o Los últimos cristeros, de Matías Meyer, la experiencia del fracaso es un largo itinerario que pasa por el humor negro, la melancolía o la desesperanza.
Con una sugerente fotografía mortecina, Lipkes propone el deambular de un anciano por una ciudad a la vez entrañable y ajena. No hay concesión alguna a las fórmulas narrativas tradicionales, y sí una sequedad en el tono y una expresividad singular en el rostro de un hombre que atisba los límites del dolor y el desasosiego. La experiencia es incómoda por su hermetismo radical y su aparente falta de asideros dramáticos. Lipkes, ex programador del FICCO, ofrece, como cabía esperar, un personalísimo primer trabajo autoral. Otra propuesta de autor es la del veterano Arturo Ripstein, quien apoyado en la fotografía notable de Alejandro Cantú regresa, luego de cinco años de ausencia, a sus muy transitados terrenos de la abyección moral para adaptar y ubicar de modo peregrino lo esencial de la trama de Madame Bovary, de Flaubert, en una claustrofóbica casa del centro capitalino.
Los estupendos actores Arcelia Ramírez, Plutarco Haza y un alucinante Alejandro Suárez se sobreponen con profesionalismo al guión de Paz Alicia Garciadiego que, por enésima ocasión, oscila entre el infantilismo, el humor involuntario y la insistencia tremendista.
Por su lado, la directora Kenya Márquez recurre al humor negro en su opera prima, Fecha de caducidad, y aprovecha al máximo las figuras de Damián Alcázar y Ana Ofelia Murguía, dueños absolutos de una trama ágil y divertida que tiene su mayor tropiezo en un desenlace aventurado e inconsistente. Un ejemplo de sobriedad lo proporciona Los últimos cristeros, de Matías Meyer, exploración intimista de la experiencia de un puñado de hombres que rechazan la amnistía gubernamental para proseguir, con armas rudimentarias, un desesperanzado combate religioso. La fotografía de Gerardo Barroso Alcalá casi hace naufragar la empresa en el esteticismo, pero el sólido desempeño y la enorme expresividad de actores no profesionales, finalmente la conduce a muy buen puerto. El sueño de Lú, de Hari Sama; Nos vemos, papá, de Lucía Carreras, y Mi vida en minúsculas, de Huatey Viveros, son tres experiencias de duelo.
Mientras la primera soporta el innecesario lastre dramático de un mensaje de autoayuda, la segunda se pierde en el sicologismo fácil y las truculencias de un muy azaroso complejo de Electra. La película de Viveros sortea, en cambio, con acierto los escollos del delicado tema de la pérdida, combinando el relato intimista y una picaresca urbana en la experiencia de una joven española que busca a su padre en las innumerables calles llamadas Juárez de la ciudad de México.
El lenguaje de los machetes, de Kizza Terrazas Hernández, registra el impacto que tiene sobre una joven pareja de clase media, roqueros de corazón, reventados de tiempo completo, la represión política en Salvador Atenco. Los saldos de esta vivencia en el ánimo de los personajes son desastrosos, pues agudizan su propio desasosiego existencial y sus nociones nada tranquilizadoras de la vida en pareja, enfrentándolos a una exigencia de responsabilidad moral que asumen con enormes dificultades. Una película igualmente sintomática es Los paraísos artificiales, de Yulene Olaizola, con la droga y la nerviosa evasión a un mítico edén rural como componentes de un desarraigo juvenil que tiene como punto de partida y de llegada la desesperanza. Un caso aparte es la formidable cinta de Paula Markovitch, El premio, que con agudeza describe los terribles saldos de una dictadura militar en la sensibilidad de una niña. El festival de Morelia permite vislumbrar hoy, venturosamente, una suerte mejor para el cine de ficción mexicano.