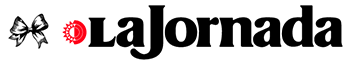Las esponjas no saben de empatía

ay la fantasía tecnológica de capturar las vivencias de una persona en algún medio –digital, supongo– para luego reproducirlas en la cabeza de alguien más. Es, reformulado en clave tecnológica, el viejo sueño de tener acceso a lo que siente el otro –sentimientos, sensaciones, percepciones– en una circunstancia determinada: ver lo que el otro ve, disfrutar lo que disfruta y aterrorizarse con sus terrores. Conectar dos cerebros, dos conjuntos de glándulas suprarrenales, dos sistemas táctiles, dos narices, cuatro ojos y otros tantos tímpanos, en tiempo real o diferido, para entender, para espiar, para robarse el gozo como si fuera un acceso inalámbrico o para compadecer, que significa sufrir en armonía.
En el imperio de la fantasía hay personajes –mediums, telépatas y otras profesiones– dotados de un poder síquico para sintonizar la mirada y el sentir ajeno, así como sistemas que permiten captar, almacenar y/o reproducir la circunstancia interior de alguien.
Algunas de estas potestades son realidad desde hace muchos años. La telefonía y las grabaciones de audio, primero analógicas y ahora digitales, permiten asomarse a lo que escucharon unos tímpanos ya difuntos, o bien husmear en los sonidos que reverberan a miles de kilómetros de distancia. La vista también ha logrado, por medio de la fotografía, el cine y las transmisiones de video, brincar las barreras del tiempo y de la distancia. Cuando nos sentamos a ver una peli obtenemos, en esencia, una exacta reproducción de lo que entró a los ojos del camarógrafo. Bueno, eso ocurre al menos en las cintas previas a las técnicas de efectos especiales por medios informáticos; desde su advenimiento podemos, además, vislumbrar lo que ocurre en la imaginación del director.
El sonido estereofónico y de 5.1 canales dan mayor verosimilitud a una cinta. Las tecnologías de visión estereoscópica, por su parte, incrementan el realismo de las tomas y hacen más poderosa la inmersión. Los otros tres sentidos han corrido con menos suerte que la vista y el oído. La llamada 4D ha buscado incorporarlos de alguna manera a la experiencia cinematográfica mediante vibraciones y otros movimientos inducidos en el asiento del espectador, la propagación de olores en la sala, y así, y empiezan a popularizarse dispositivos de llamada realidad virtual que permiten la interacción del usuario con entornos meramente sintéticos. Tal vez algún día el desarrollo tecnológico logre crear algo más que esos pastiches de realidad que son, en el fondo, muletas de una imaginación perezosa y atrofiada.
Y es que es un tanto pasmoso que nos empeñemos en la fabricación de cachivaches inmersivos de realidad virtual y 3D cuando tenemos interconstruido un mecanismo para vivir lo que viven los otros. Se llama empatía y permite transmitir, de una persona a otra, el sueño, el llanto, la risa, la tristeza, el hambre, la excitación sexual, la comezón, el sufrimiento de la pérdida, la irritación ocular, la rabia, el placer del arte, el desprecio, la ternura, la intriga y el terror, entre otras cosas. Puede disparar la conmiseración pero también la envidia; viene de fábrica con adaptadores para todos los sentidos y múltiples lenguajes, y no sólo permite compartir las percepciones sino también las vivencias, y hasta las experiencias. Más aun. La empatía permite brincar la barrera de las especies y adentrarnos por el dolor de una cucharacha rociada de insecticida que en vano trata de escapar al entumecimiento progresivo de las extremidades y al adelgazamiento de las percepciones, que en su caso, hasta donde sabemos, son harto escasas.
Se afirma que somos la única especie dotada de la malignidad suficiente para hacer del sufrimiento un espectáculo. Y sí. Contra esa aptitud lanza una advertencia ética formidable el martinico Aimé Césaire: “Y sobre todo, cuerpo mío, alma mía, guárdense de cruzarse de brazos en la actitud estéril del espectador, pues la vida no es un espectáculo; porque un mar de dolores no es un proscenio, porque un hombre que grita no es un oso que baila”.
A reserva de que llegue el tiempo en que sea posible entrar al cerebro de un lobo y ver qué siente, además de hartazgo, una vez que ha terminado de triturarle las vértebras a una cabra, no parece haber, fuera de lo humano, una contención moral parecida al arrepentimiento, y éste no viene si no lo convoca la empatía con la víctima de la maldad o del simple infortunio. Las lágrimas del cocodrilo son un fenómeno real, pero no brotan por remordimiento tras el asesinato, sino porque las mandíbulas presionan las glándulas lagrimales del reptil cuando éste tiene que abrir tamaña bocota para engullir una pieza de mediana a grande.
Pero quién sabe. Circula por ahí un video (y no parece actuado) que muestra a un pobre leopardo que mata a una mona; cuando empieza a comérsela, sale de los entresijos del cadáver un pequeño crío aterrado. En vez de considerarlo un inesperado postre, el felino deja a un lado su cena, se ocupa de buscar un refugio adecuado para el changuito y se pone a cuidarlo. Sin llegar a tal extremo, la adopción de cachorros huérfanos es una práctica común entre los mamíferos, aunque los huérfanos sean de otra especie.
Pero la generosidad es una de las posibles consecuencias de la empatía y no la requiere. En diciembre pasado unos científicos alemanes dijeron haber descubierto un gen (el llamado COMT-Gen en su variante COMT-Val) que permite generan una enzima que desactiva, a su vez, sustancias cerebrales como la dopamina, y cuya presencia o ausencia en el ADN de alguien determina su mayor o menor tendencia a dar. Esta molécula podría ser una treta de la naturaleza para propiciar la preservación de especies gregarias, como la nuestra. Porque en depredadores solitarios, como las arañas, la generosidad es más bien una amenaza a la supervivencia.
En todo caso, no parece probable que la empatía, ese contagio vivencial que permite ponerse en el pellejo de otra persona o en el caparazón de otro organismo, y que es punto de partida para acciones tan rebuscadas como depositar flores en la tumba de alguien, sea una herencia natural demasiado antigua.
El South African Journal of Science publicó hace poco un descubrimiento al parecer trascendente: fósiles de esponja que datan de 760 millones de años y que serían las primeras formas de vida animal en este planeta. El descubrimiento haría retroceder el surgimiento de esa forma de vida en 100 o 150 millones de años. Se trata de unas esferitas porosas y diminutas –del tamaño de un grano de polvo– que vendrían a ser nuestras abuelas más lejanas. Al contemplar sus restos en el microscopio no da la impresión de que hayan tenido ni un jodido asomo de empatía por alguien o por algo. En cambio, alguna podremos tener para con ellas, con los pobres peces que se aventuraron fuera del caldo oceánico y con los próceres simiescos que habitaron el suelo, se irguieron y fueron bípedos. Y podemos sentirla incluso con seres que aún no existen pero que amamos, como nuestros descendientes remotos que un día tendrán que abandonar este planeta y buscarse otro sitio para vivir.
Sólo por si las dudas, acudí a Luneta y a Sócrates y les leí los párrafos anteriores en busca de alguna reacción insólita, pero temo que la palabrería no les significó nada o, en todo caso, nada nuevo. Me observaron con canina indiferencia y se guardaron sus comentarios. Ellos lo que quieren es un hueso y un apapacho. Al final de la lectura los agasajé con ambas cosas, en compensación por el aburrimiento. Con todo, sé que me quieren.
navegaciones@yahoo.com • http://navegaciones.blogspot.com