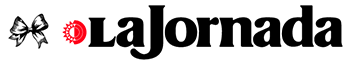espués de casi ocho años de injusto encarcelamiento, la indígena nahua Adriana Manzanares Cayetano fue liberada ayer, tras un amparo liso y llano concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para poner el hecho en contexto, debe recordarse que Manzano había sido condenada a 22 años de cárcel por el delito de homicidio en grado de parentesco, luego de sufrir un aborto espontáneo que derivó en la muerte del feto que gestaba.
La liberación es en sí misma un hecho positivo en la medida que corrige un proceso judicial profundamente injusto y plagado de vicios diversos, empezando por el hecho de que la acusada fue presentada ante el Ministerio Público tras haber sido golpeada por una turba en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. No gozó de una adecuada defensa legal ni de un intérprete que la auxiliara durante el proceso judicial, en el cual, para colmo, no se presentaron pruebas que demostraran que hubiera sido responsable de la muerte del producto.
Pero más allá de las violaciones al debido proceso sufridas por la indígena nahua –cuya valoración resultó determinante en el fallo absolutorio del máximo tribunal–, el hecho tiene como contexto un clima nacional de criminalización del aborto en la mayor parte del país, el cual se agudizó durante el sexenio pasado como resultado de una contraofensiva de las derechas clericales y partidistas tras la despenalización, en el Distrito Federal de la interrupción voluntaria de la gestación en sus primeras 12 semanas.
A partir de entonces, en la mayoría de las constituciones estatales se plasmó el criterio integrista de que un óvulo fecundado debe ser considerado persona, en lo que constituyó no una defensa de la vida, sino una generalizada violación a los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. En el caso de algunas entidades, como Guerrero, esas disposiciones fueron llevadas de los textos constitucionales a los códigos penales, al extremo de prohibir la interrupción del embarazo incluso cuando representa un peligro para la vida de la mujer.
La expansión de las referidas legislaciones antiabortistas es indicativa de una clase política que se rige por afanes meramente electoreros y por actitudes complacientes hacia los sectores más retardatarios, y que al mismo tiempo coloca en grave riesgo a millones de mujeres en el país –sobre todo, a las de más escasos recursos– que deben seguir arriesgando su vida en procedimientos abortivos realizados de manera clandestina y sufren una persecución aberrante que, en muchos casos, las ha llevado a la cárcel: de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, entre 2009 y 2012 fueron procesadas en el país al menos 120 mujeres como presuntas responsables del delito de aborto, de las cuales 101 enfrentaron juicio en prisión y 87 recibieron sentencias condenatorias.
Ante tales elementos de juicio es claro que la resolución adoptada por el máximo tribunal en el caso particular comentado, aunque saludable, dista mucho de ser suficiente para revertir el clima de criminalización, injusticia y atropello contra los derechos sexuales de la mayor parte de la población femenil del país.
Las instancias de justicia deben ir más allá y hacer lo que les corresponde para revertir el marco legal persecutorio en la materia, el cual constituye un agravio para el conjunto de la población y en particular para sus sectores más vulnerables.