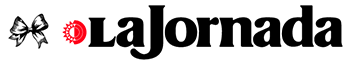n 2018, el pueblo de México habló claro. Dijo basta. Basta de simulación, de pactos entre élites, de una modernización que sólo benefició a unos cuantos a costa de la mayoría. Ese año marcó el inicio de un proceso que no buscó administrar lo heredado, sino desmontarlo. La Cuarta Transformación (4T) no nació como un acuerdo entre cúpulas, sino como una ruptura democrática con un régimen que había normalizado la desigualdad, la dependencia y el privilegio.
Ese mandato sigue vigente. La victoria de junio de 2024 no fue una señal para moderarse ni para negociar con los derrotados. Fue un nuevo respaldo popular para profundizar lo que sigue pendiente: consolidar soberanía económica, energética, alimentaria, tecnológica y educativa; liberar el conocimiento atrapado por intereses privados; y romper con las inercias tecnocráticas aún presentes en varias instituciones del Estado. La reforma al Poder Judicial ya se logró, y con ella se derrumbó uno de los pilares del viejo régimen.
Sin embargo, a pesar de contar con legitimidad renovada, mayoría legislativa y respaldo social amplio, algunas decisiones recientes parecen ir en sentido contrario. Se reincorpora a quienes sabotearon la transformación desde sus columnas, cátedras o consejos. Se normaliza su presencia en espacios institucionales como si no hubieran combatido este proceso desde el inicio. ¿A cambio de qué? ¿En nombre de qué supuesta estabilidad?
Una política transformadora no se afirma cediendo terreno. No se trata de cerrar puertas, pero sí de tener claro quién empuja y quién estorba. Es momento de fortalecer a quienes han sostenido esta agenda, no de abrir paso a los simuladores. Hay que apostar por una nueva generación de funcionarias, docentes, científicas e intelectuales que asuman esta transformación como propia, sin necesidad de pedir permiso.
El Ejecutivo tiene hoy un poder legítimo e inédito. No debería avergonzarse de ello. Algunos lo llaman autoritarismo, pero lo que en realidad temen es que, por primera vez, una mayoría popular use el poder para transformar en serio. No hay que retroceder frente a esa narrativa. No es dictadura ejercer con firmeza un mandato democrático; es, de hecho, una responsabilidad histórica.
Gobernar desde la izquierda no significa conservar lo existente, sino transformarlo. No basta con ocupar el gobierno: hay que usar el poder para romper con las estructuras que sostienen la desigualdad. Compartir el rumbo con quienes ya lo desviaron es desviar el proyecto. La transformación no puede quedarse en palabras ni en gestos simbólicos. Tiene que expresarse en decisiones que cambien de raíz las relaciones de poder.
El contexto global exige claridad. Enfrentamos una reconfiguración geopolítica, una crisis climática, una guerra tecnológica y una transición energética que no admiten titubeos. Ya no es válido decir que las condiciones externas limitan nuestra acción. Hoy el Estado tiene timón y fuerza. Debe usarlos con sentido soberano.
En lo económico, las contradicciones son evidentes. Se habla de soberanía productiva, pero seguimos insertos en cadenas globales de bajo valor. Se anuncian proyectos estratégicos –satélites, semiconductores, autos eléctricos– sin bases técnicas ni presupuestales suficientes. Al mismo tiempo, la ciencia nacional opera muchas veces sin relación con la industria ni con una estrategia clara de desarrollo. Las universidades investigan, pero no producen transformación. No hay integración, ni proyecto común.
Una política transformadora no puede repetir esa lógica. No se trata de tener laboratorios si no hay industria que los aproveche, ni de formar doctores si no pueden aportar aquí. La soberanía no se decreta: se construye articulando producción, tecnología y planeación. Requiere un Estado que oriente y un conocimiento que se vincule con el territorio. Lo demás es simulación.
El fondo del problema es la búsqueda de reconocimiento externo. La tentación de quedar bien con todos –medios internacionales, organismos multilaterales, figuras del viejo modelo– lleva a una ambigüedad que no fortalece; debilita. En ese terreno se reagrupan los tecnócratas, se reciclan los derrotados y se erosiona el sentido del proyecto.
No hay que confundir apertura con claudicación ni pluralismo con concesión. La transformación no necesita legitimación editorial ni certificados de buena conducta internacional. Se sostiene con trabajo coherente y con lealtad al mandato del pueblo.
México no necesita gestos hacia quienes ya no representan a nadie. Necesita decisiones firmes, dirección clara y voluntad de ejercer el poder sin complejos. Porque incluso los proyectos más legítimos pueden desviarse si se pierde de vista quiénes son los verdaderos adversarios. Y muchas veces no están enfrente, sino dentro: en la comodidad burocrática, en las lealtades fingidas, en las decisiones tibias que debilitan desde adentro.
La historia no da treguas. No perdona a quienes vacilan cuando hay que decidir. Hoy el pueblo está del lado correcto. Y el único error irreparable sería temerle a la profundidad del cambio que ya comenzó.
La 4T no fue un acomodo electoral. Fue –y debe seguir siendo– una ruptura con el pasado. Quien no entienda su potencia, terminará traicionándola.
La historia ya se mueve. Y no espera a los indecisos. Sólo seguirá su curso si hay quienes la sostengan con firmeza, con claridad y con el pueblo al centro.