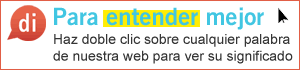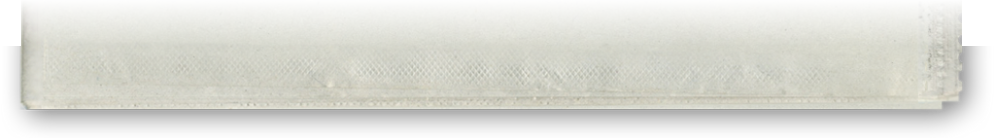os problemas que cada año se presentan en la Ciudad de México durante la temporada de lluvias se han, literalmente, desbordado en los meses recientes debido a las precipitaciones sin precedentes, tan inusuales que a mitad del periodo ya se ha recibido más agua de la que normalmente cae en toda la estación pluvial. El pasado domingo, las lluvias alcanzaron tal intensidad que, además de los bajopuentes que se anegan con una deplorable frecuencia, las aguas ingresaron al Palacio del Ayuntamiento, al hospital general Balbuena, al aeropuerto, a estacionamientos, domicilios particulares y decenas de estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, provocando el cierre de varios tramos y una explosión en San Antonio Abad, de la línea 2. Todavía ayer por la tarde, varias vialidades se encontraban intransitables debido a que el agua no tiene por dónde salir.
Además del volumen anormalmente alto de precipitaciones, que se prevé persista hasta el final de la temporada, varios factores confluyen para explicar las inundaciones que padece la Ciudad de México y el caos resultante. Por supuesto, el primero de ellos es el hecho de que la zona metropolitana del valle de México, mucho más allá de las fronteras políticas de la capital, forma parte de una gigantesca cuenca lacustre que en su momento de máxima expansión abarcó más de 2 mil kilómetros cuadrados. El asentamiento de varios pueblos prehispánicos en las islas y las costas de los lagos que componían dicho sistema siempre requirió de obras hidráulicas que fueron destruidas durante la Conquista. Posteriormente, la falta de consideración con la naturaleza y los conocimientos locales por parte de los españoles llevó a que la capital virreinal sufriera catastróficas inundaciones y a que incluso se planteara el abandono de la urbe para establecerla en una ubicación más propicia. Sin embargo, se mantuvo en su lugar y, con obras de remediación y desastres recurrentes, se llegó al siglo XX, cuando se tomó una cadena de decisiones nefastas, todas basadas en el principio de desalojar el agua en vez de adaptarse a ella y aprovecharla.
Estas medidas dieron paso a la gran paradoja actual: como el agua de las lluvias se saca de la metrópoli mediante complejos y costosos sistemas de desagüe, no hay posibilidad de que los mantos freáticos se recarguen al mismo ritmo con el que son explotados para proveer del líquido a los habitantes de la capital. Esta sobrexplotación del subsuelo acelera el hundimiento de la urbe erigida sobre tierra “ganada” al lago, lo cual empeora las anegaciones y reduce la eficacia de las obras de desagüe. La falta de inversión suficiente en infraestructura, la mala planificación urbana, las construcciones irregulares y la pésima o inexistente educación ambiental de los pobladores terminan por desquiciar del todo un sistema que ya se halla en los límites de su capacidad. Actos de apariencia inocua como vaciar aceite de cocina en las coladeras de hogares y negocios, por ejemplo, dan lugar a taponamientos que se extienden por decenas de metros, ocasionan inundaciones y toma millones de pesos solucionar, uno por uno.
Está claro que la crisis proseguirá mientras no se solucione el factor de fondo: la relación errónea con un líquido que se desperdicia mientras millones de personas sufren la falta de acceso al agua potable. Restaurar una relación virtuosa con el ambiente no sólo es un asunto de ecologismo romántico, sino de sostenibilidad de una urbe que ya aloja y emplea a casi uno de cada cinco habitantes del país. Aunque las autoridades tienen la obligación de diseñar un plan de manejo hídrico integral y sostenible en el largo plazo, la acción gubernamental tendrá un efecto limitado si no se acompaña con una toma de conciencia social acerca de la responsabilidad compartida en la gestión de los recursos naturales.