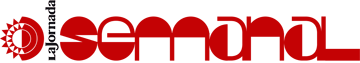 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 15 de febrero de 2009 Num: 728 |
|
Bazar de asombros Medellín, capital de la poesía Nunca digas El libro y la cuestión editorial Francis Bacon: el espejo en sí mismo Francis Bacon: ¿maestro de lo despiadado? El horror en la pintura Martin Amis: la más cruda perspectiva Columnas: |
Francis Bacon: el espejo en sí mismoMiguel Ángel MuñozA Yves Bonnefoy y John Berger, que me han descubierto la poesía del arte Francis Bacon ha sido uno de los pintores más singulares y más mal entendidos del siglo XX. Esto se debe a que así lo deseó él mismo, y así lo consiguió resistiéndose a los influjos que le llegaban desde más allá del mundo en que decidió vivir. Se sabe que apreciaba a Picasso (el de los años veinte y treinta), a Degas y a Giacometti, y que tenía cierta repulsión por la pintura abstracta, por eliminar y excluir la figura humana de la pintura, renunciando así a “rasgar el velo” de lo visible. En una conversación con David Sylvester, se le preguntó a Bacon: “¿Has deseado alguna vez hacer un cuadro abstracto?” Y respondió: “He deseado hacer formas, como cuando hice originalmente tres basadas en la crucifixión” (1944), inspiradas, en Picasso. Bacon nació en Dublín en 1909, pasó su juventud en Irlanda, pero vivió en Londres durante toda su vida, con breves temporadas en París, Berlín, Roma y en norte de África. Murió en Madrid en 1992. Para celebrar su centenario los museos Tate Britain de Londres, el Museo del Prado de Madrid y el Metropolitan de Nueva York, han organizado una gran muestra retrospectiva que intenta mostrar del artista no una visión global al uso, sino una perspectiva de sus relaciones con “lo sagrado y lo profano”, fundada en sus crucifixiones. La figura humana es el gran tema de Bacon. La representó desnuda y vestida, particularmente hombres, pero a partir de 1960 –Henrietta de Moraes– también mujeres. Las figuras, sin embargo, suelen presentarse aisladas, aunque en ocasiones en agrupaciones asociativas. Marcadamente temáticas, se ordenan en tríadas o parejas abrazadas. Bacon no ha sido un pintor de cosas, sino más bien de imágenes de las cosas. Desde 1950 sus pinturas están basadas en reproducciones impresas o fotografías que eluden siempre –según la crítica– la narratividad. Aunque después se estructuran en trípticos seriados que relatan una experiencia visual compleja. Sus obras –como dice Robert Hughes– (a las que comparaba con una especie de papel matamoscas al que todo se pega), “han atraído las alabanzas más extremas y las calumnias más agrias. Es el tipo de pintor cuya obra genera admiración en lugar de afecto.”
Es indiscutible que su obra ha impregnado una mirada sobre el hombre moderno que no es fácil neutralizar. Bacon intentó siempre distanciarse agresivamente de cualquier asimilación, tendencia o grupo, pues como dice David Sylvester, “marca con fuerza en solitario una variable expresionista británica”, que no cabe aproximar a Lucian Freud, obsesionado también por la figura humana. Sin embargo, Bacon fue un brillante radical del Soho londinense nada proclive a virtuosismos de escaparate, tímido, homosexual activo, beligerante, pero con una incombustible quimera por Esquilo. Bacon es un manipulador extremo, un jugador arriesgado que transmite información y sensibilidad con sus pinceles, pero que parece incapaz de reconocer sus horas bajas. Hay momentos exquisitos, sorprendentes y rutinarias soluciones de urgencia. Y esto Bacon no lo perdona desde su honestidad casi artesanal. Bacon fue un pintor de “ideas” que convirtió pacientemente en presencias visuales a lo largo de cincuenta años de trabajo. Vistió esas ideas con formas aparentemente casuales del imaginario popular –la fotografía e incluso el cómic– sin alardes de trascendencia cultural o museográfica. Pese a vivir en Roma, nunca quiso ver el original del Inocencio x, de Velázquez, y transitaba veloz por las exposiciones sin apenas poner atención, deglutiendo en soledad los detalles sensibles más sorprendentes y extremados. Lo que le interesaba del retrato de Velázquez era precisamente entender e interpretar “la pintura”, esto es, su maestría en el profundo retrato del hombre más poderoso del mundo, y no el hecho simple de que se tratase del jerarca de la Iglesia católica. Esta pintura no se atrevió a confrontarla después de haberla distorsionado varias veces. Las afinidades estéticas de Bacon eran confesadas y limitadas: Tiziano, Rubens, Rembrandt, el Picasso acerado del Guernica, particularmente las plañideras de la década de los treinta y siempre la cadencia fascinante de Matisse, cuyas planimetrías cromáticas cobran fuerza renovada en su obra. Digamos que un objeto artístico debe ser verosímil, pero al mismo tiempo profundamente revelador de áreas de sensación distintas a la simple ilustración del objeto que se pretende hacer. “¿No es esto todo el arte?”, decía Bacon a su confidente David Sylvester en 1966. El arte debe ser ilusoriamente realista porque no renuncia a intervenir en el mundo, pero también imaginativo y audaz para evitar la mera ilustración de cuanto estimula la curiosidad del artista. Pero el arte también ha de ser intelectual, controlado y consciente de las marcas involuntarias que aparecen en la tela y se convierten en las formas incendiarias de un camino artístico siempre arriesgado. Bacon trata el óleo como la acuarela, pinta sobre el revés de la tela, la tela sin imprimación, donde el pigmento tropieza con la textura de la tela: la mancha tiene que ser espontánea y segura de sí misma. De ahí su obstinación en retratar siempre a los mismos personajes, hasta dejarlos vacíos.
El escéptico puede preguntarse: ¿qué quedará de su arte? Sin duda, el “efecto Bacon” perpetuará visualmente a extremos estremecedores la energía que emana de cuerpos devorados por las fuerzas ciegas en una versión actual de las antiguas danzas macabras. Energía destructiva, en efecto, pero atenuada por el virtuosismo humanista de quien apuesta por el triunfo de la sensibilidad que fundamenta el gran arte. Bacon es, sin discusión, uno de los mejores ejemplos de la tradición de pintura carnal. Con Tiziano, Rubens, Velázquez, Ribera, Caravaggio, pero también junto a Goya. Sin embargo, con una peculiaridad sólo a medias cierta, renuncia al dibujo y abandona a las fluctuaciones del color la definición de los cuerpos. La espontaneidad que se puede ver en la mayoría de su obra es una espontaneidad pensada y llevada a los límites de la creación. Bacon ataca el lienzo confiando sobre todo en el color como instrumento, donde condensa su imagen. Bacon crea con ello una especie de vibración sorda, que abraza, por ejemplo, al retratado (en Head VI , de 1949, unas amplias pinceladas de negro sobre el lienzo sin imprimación; en el Study for Portrait of Pape Innnocent x, de 1965, unos densos rojos como un ensangrentado baluarte), que abraza a la figura encadenándola al plano pictórico. Esto es algo que aparece en Cézanne en sus últimos años, al tratar los paisajes con pinceladas de forma cuadrada. Hoy conocemos esbozos y esquemas que demuestran planteamientos más complejos y elaborados: la carnalidad fugitiva se disuelve en gestos de pura pintura para retornar a figuraciones moduladas por la luz o el contrapunto de las sombras que les añaden intensidad –Tríptico de 1973, por ejemplo, es un homenaje pavoroso al suicidio de su compañero. Sus manchas de color jamás pueden ser neutras, no distorsiona el cuerpo humano para generar dinámicas formales controladas, a pesar de las aliteraciones de los años últimos. Para Bacon las formas son más bien vectores de fuerza que rompen en invenciones fortuitas, cuerpos insólitos. En este sentido, es la espontaneidad de quien realiza el alzamiento y adoración de un cadáver. Un destello de la “brutalidad de hecho” sometida a la fuerza por una serena composición en el espacio plástico: bellos planos de color que enmarcan unas escenas horribles. Bacon supo siempre, y lo reflejó en toda su obra, que lo sagrado es siempre profano y lo profano sacralizado. ¿No lo ha sido siempre el gran arte? Poussin, y Picasso de nuevo. Aunque no es difícil entender que las imágenes sagradas de Francis Bacon son las más raras y poéticas de nuestro tiempo. |


