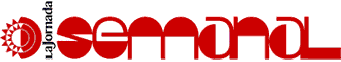 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 24 de junio de 2007 Num: 642 |
|
Bazar de asombros ODESSA Rima El legado poético de El orgullo del poeta Rolando Hinojosa, candidato al Cervantes Saramago: la realidad Gran Hermano en la Columnas: |
Ana García Bergua Tigres en la azoteaNuestra señora Tomasa tenía un cochinito en la azotea de su casa en Pantitlán y me preguntaba a veces, un poco extrañada: "¿Usted no cría animalitos?" Se puso muy contenta cuando trajimos un conejo a vivir a la azotehuela –Limón, un conejo de prosapia, pues se lo había obsequiado a mi hija un mago–, y se terminó decepcionando cuando lo devolvimos al campo, a la granja de unos amigos, pues las producciones orgánicas del conejo, si bien portentosas, no eran precisamente una función de magia y era bastante complicado desaparecerlas. Por otra parte, nada de raro tenía semejante cosa, pues muchos habitantes de esta ciudad, por lo menos hasta hace poco, han criado desde siempre en sus azoteas gallinas, gallos y conejos, o bien pajaritos –los clásicos canarios y periquitos de Australia que les chillan a las señoras por encima de la música del radio mientras tienden la ropa. Costumbres del campo que se trasladan a la ciudad como parte de la inocencia de los inmigrantes, precauciones para tiempos difíciles o simple añoranza de sonidos y olores perdidos. La clase media, con mayor crueldad e indiferencia, evoca en sus azoteas la artificialidad de los zoológicos y la alta seguridad de las prisiones para encerrar en ellas durante horas a sus perros, esos pobres desesperados que les pegan a los transeúntes tremendo susto cuando les ladran por sorpresa o pretenden lanzárseles a los brazos desde alturas muy poco recomendables para la salud del perro y el hombre. Pareciera que las azoteas son nuestras arcas de Noé, una especie de ofrenda al cielo en caso de desastres: que arda la colonia Roma, pero que se salve mi guacamaya tropical. Que se anegue el periférico, pero mi french poodle será rescatado por helicópteros de reality show. O bien pensamos que un lugar vacío de gente es una llanura, aunque sea de asfalto, o un bosque en el que los tanques de gas y los tinacos hacen las veces de árboles y rocas. Tal cosa la entendió mal, quizá, con ánimo realmente exagerado, el sujeto que tenía un tigre y un león –acompañados de una guacamaya y un camaleón probablemente decorativos– en la azotea de una empacadora de carne en Iztapalapa. Digamos que su bucolismo se trasladó a las junglas, a las sabanas de África o a India (el tigre era de Bengala). Hace como tres semanas, tanto bucolismo se fue al traste y las dos bestezuelas se comieron al pobre empleado que debía subir a alimentarlas, el cual no era, por supuesto, el propietario, sino un hombre que, decía La Jornada, los cuidaba desde chiquitos. Uno imagina a aquellas fieras encerradas en aquella jaula gris, quizá en brama, y siente ganas de llorar. Poco después murió el también pobre tigre, por los sedantes que le administraron para llevarlo a un zoológico. Una tragedia tan absurda como la suprema estupidez de aquel propietario que se pretendió un Tarzán o un Daktari citadino, con su Animal Planet particular, y que se gastó dos vidas en la aventura; el sujeto anda prófugo, y me perdonarán este retorno de mis deseos tan democráticos por lo común a la ley de la selva, pero yo opino que era él quien merecía ser devorado, para cumplir así una suerte de destino moral.
Desde luego, los únicos habitantes naturales de las azoteas son los gatos, y no encerrados: las azoteas son sus cerros, sus precipicios y sus llanuras, y en ellas viven sus carreras locas, guerras que erizan la piel a quien las escucha, historias de amor conmovedoras y terribles, a menudo tumultuosas y tumultuarias, de las que no dejan dormir. Gracias a las azoteas podemos imaginarnos en las noches a los gatos mirando a la luna, gracias a ellas se escapan hacia el cielo y retornan a la mañana siguiente, condecorados de arañazos y convertidos en mininos domésticos, tras dejar en la azotea a su fiera nocturna. |

 Lo increíble es que tras darse a conocer la asombrosa noticia, por toda la ciudad han seguido brotando panteras, monos y guacamayas que habitan prisioneros las azoteas, como si además de pretender tristes negocios con los animales, sus propietarios (si es que alguien puede erigirse seriamente en propietario de un animal y no en su progenitor, cuate del alma, cuidador, lacayo o alimento, como hemos visto que sucede) aspiraran a construir una especie de ecosistema elevado, una naturaleza de varios pisos en las ciudades a las que pronto se añadirían jirafas y elefantes que harían llover enormes proyectiles sobre nuestras cabezas, y no precisamente de tierrita.
Lo increíble es que tras darse a conocer la asombrosa noticia, por toda la ciudad han seguido brotando panteras, monos y guacamayas que habitan prisioneros las azoteas, como si además de pretender tristes negocios con los animales, sus propietarios (si es que alguien puede erigirse seriamente en propietario de un animal y no en su progenitor, cuate del alma, cuidador, lacayo o alimento, como hemos visto que sucede) aspiraran a construir una especie de ecosistema elevado, una naturaleza de varios pisos en las ciudades a las que pronto se añadirían jirafas y elefantes que harían llover enormes proyectiles sobre nuestras cabezas, y no precisamente de tierrita.