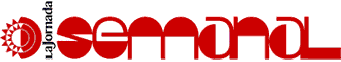 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 24 de junio de 2007 Num: 642 |
|
Bazar de asombros ODESSA Rima El legado poético de El orgullo del poeta Rolando Hinojosa, candidato al Cervantes Saramago: la realidad Gran Hermano en la Columnas: |
ODESSALeandro Arellano
Isaac Babel la comparó con el San Petersburgo de su tiempo y la quiso la ciudad más encantadora del Imperio. Las aguas del Mar Negro bañan sus arenas, como hace cinco mil años. Metí mis pies al agua al amanecer, con la esperanza de que las olas naveguen hacia ella y le anuncien mi llegada, que encallen en sus rocas transportando el calor de las plantas de mis pies, impulsado por el influjo de la ondas, el mismo que arrastra el contrabando hasta su suelo. Los Argonautas atracaron en sus costas en tiempos heroicos. Era entonces una aldea con nombre extraño, cuando aún no levantaban el puerto que hoy le sirve de umbral y acoge a miles de viajeros. Por allí también subió la cruz oriental en ruta a todos los rincones de la madre Rusia. ¿Todavía deambularán en sus aceras los antiguos descendientes de Israel que aligeraban la vida de la ciudad? Quién sabe cuántos hayan sobrevivido al doble yugo. Alzo la vista hacia ella pero no alcanzo a divisarla. Nunca me ha abandonado la certeza de que los pasos del mar me conducirán alguna vez hasta sus calles. Sólo voy a donde tengo que ir, es un mandamiento. Pero a esa ciudad la deseé porque la imaginaba acogedora. Así contemplo al fin una ventana abierta hacia el mar, por donde entra el sol a borbotones. Allí, sentada ante un escritorio, una poetisa –quizá una nieta de Babel– fantasea con un escritor de una nación lejana –México, acaso– del que nunca conocerá su nombre. Y descubro a un artista de bucles oscuros, a la mesa de un café de griegos, con la vista clavada en las espumas que acarrea el mar desde playas lejanas. El artista, en su ensueño, observa al viajero consultando en el mapa los contornos de la ciudad y cómo observa también a la poeta –quizás se trata solamente de una madre que escribe a su hijo ausente– con la pluma en la mano a través de la ventana. Luego, el artista copia a grandes trazos los rasgos del rostro rubio que aparece en una foto amarillenta. Al reverso de la foto el reflejo del mar lee la dedicatoria. Las campanas y el incensario anuncian el Miserere, y los relámpagos rosados de la tarde se ocultan despacio detrás de las colinas. La ciudad se prepara a cerrar los ojos para recordar al día siguiente. El aire se serena cuando una estrella se aclara el abrigo de la noche. Entonces yo me echo a andar con ella. |
 El calor era intenso cuando abordamos el barco aquella mañana. Había turistas de varias lenguas y tonos de piel. A mí me alentaba la cercanía, luego de una larga espera. Mi emoción por esa ciudad cuyo nombre posee ecos de mujer y reminiscencias de diosa griega, era antigua, como ella misma. Remota y ajena como los cuentos de Las mil y una noches. Es un nombre hermoso para una ciudad alejada de mis coordenadas. Cada noche despejada la luna la cobija y las espumas del mar oscuro acarician sus playas.
El calor era intenso cuando abordamos el barco aquella mañana. Había turistas de varias lenguas y tonos de piel. A mí me alentaba la cercanía, luego de una larga espera. Mi emoción por esa ciudad cuyo nombre posee ecos de mujer y reminiscencias de diosa griega, era antigua, como ella misma. Remota y ajena como los cuentos de Las mil y una noches. Es un nombre hermoso para una ciudad alejada de mis coordenadas. Cada noche despejada la luna la cobija y las espumas del mar oscuro acarician sus playas.