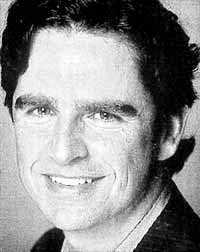|
Directora General: CARMEN LIRA SAADE |
PortadaPresentaciónBazar de asombros
|

FINJAMOS QUE SOY FELIZENRIQUE HÉCTOR GONZÁLEZ
A la luz de la equívoca forma como buscamos la felicidad (pase por alto el lector, de momento, a quién alude el mayestático "buscamos"), sonriéndole al dolor para travestirlo o seduciendo a la rutina para volverla invisible, parecería que el cinismo de Oscar Wilde, una vez más, tiene razón: antes que rastrear la felicidad, es más saludable entregarse al placer, así como cuesta menos trabajo –y es más redituable– dirigirse a las personas y entender sus preocupaciones que habérselas con Dios e instrumentar unas cuantas tonteorías (el término es de Julián Ríos) para aproximarnos a su naturaleza inefable, a falta de fe. Por más que Agustín, en un libro cuyo título es una provocación, De beata vita (De la vida feliz –o afortunada), sostenga que ser feliz "es sentirse anegado con la verdad, tener a Dios dentro del alma", las teologías clericales y políticas que prometen la felicidad individual o colectiva son trama siniestra de una historia imprecisa que intentaría redimirnos de una falta que aún no hemos cometido: la de olvidar que casi todos, tristemente, padecemos el deber de buscar alguna forma de la felicidad. Y sin embargo, la culpa (que no el pecado) vulgar (que no original) de estar siempre a la espera de un conjuro o una corazonada, un latigazo de la suerte o una esforzada, incesante necesidad de vivir plenamente, nos hace creer que hay un lugar donde esa pesquisa se acaba (y no es la tumba); un sitio, una ocasión en que la realidad es habitable y el corazón un musculoso molusco que late a sus anchas dentro del nuestro, que es el cuerpo más dichoso de la tierra. Darrin McMahon dedica más de quinientas páginas (y un generoso diez por ciento de ellas son notas) a repasar casi todo lo que se ha dicho, por lo menos en la tradición que arranca con los griegos, a propósito de la felicidad, y hace una historia del concepto (el artículo es importante, su punto de vista es precavidamente subjetivo) que se inscribe en la ambiciosa línea de esos tratados sobre el tiempo o el cielo o el amor en Occidente que han aparecido a cada y cuando, glosas que se saben camisas de fuerza sobre el cuerpo huidizo de nociones tan elásticas y nebulosas que su mayor virtud es la de no pontificar sino sólo describir los matices, articular las obsesiones, reconocer los pasos de una especie que especula con frecuencia –y a menudo se imagina feliz o miserable.
Esta historia de la dicha comienza, pues, en los escenarios clásicos, donde hombres de una fuerza indomable y un espíritu a prueba de las veleidades divinas, conmovedoramente luchan por sobreponerse al Hado funesto que los obliga a matar a su madre, fundar un pueblo o merodear en las ingles de la mujer ajena (con las consecuencias del caso). La esperanza, ese tormento nietzscheano, está ahí para aconsejarles por lo bajo que lo que hacen se llama sino y su destino va tirado por los briosos corceles de una diosa puta que le disputa a otra no menos meretriz unos merecimientos que, en el fondo, la tienen sin cuidado. Frente a tanta frivolidad, el héroe grecolatino se aferra a encontrar ese "lugar ameno" que, a la vuelta de los siglos, desglosaron con lujo de detalle los poetas del Siglo de Oro y más tarde fue Auschwitz, Siberia, Bagdad hecha polvo en nombre de la democracia. Se trata, evidentemente, de la historia de una necedad de muchos quilates que ha costado vidas y, como lo sabía el viejo Heródoto, implica necesariamente una profunda decepción pues, pese a la brevedad de su existencia, "ningún hombre es tan feliz como para que su destino sea, no sólo una sino muchas veces, desear la muerte más que la vida". Se trata de un sentimiento de bienestar profundamente subjetivo, eso casi no deja lugar a dudas; y sin embargo, intersubjetivamente (esto es, bajo el cobijo de una suerte de evidencia implícita y compartida, pero indemostrable), el género humano se ha procurado historias e ideas a propósito de la felicidad, ha guiado su vida en pos de ese fantasma y ha dispuesto su manera de vivir en aras de alcanzarlo –aunque a menudo se aleje más de él. En una estadística vigente y demoledora, instrumento que hay que mirar con el recelo natural que inspira la ingratitud de las gráficas, el autor nos coloca frente a cómo define su "nivel de satisfacción personal" un vasto número de encuestados de todo el mundo. No es sorprendente que, en los países más pobres, la abstracción de la idea resulte chocante y deje ver el deterioro anímico natural de quien come poco y mal y a deshoras. Sí lo es que, "en algún lugar entre los diez mil y los trece mil dólares de renta anual", se nivele la autopercepción de los individuos de diferentes puntos del planeta, de manera que dicha satisfacción (aunque fallemos al confundirla con la dicha) pueda ser mayor en un holandés o un suizo que en un alemán o un norteamericano. ¿Qué prueban los numeritos, entonces? El mismo McMahon lo reconoce: absolutamente nada, sólo dan un indicio de que no son correlativas, a partir de un cierto punto de la escala, la prosperidad material y la felicidad. Toda vida es sufrimiento, reconoce el Buda, y por lo tanto debemos evitar el deseo, esa causal incesante de dolor. Schopenhauer, menos sumiso, más suspicaz, refrendaba en cierto modo la prevalencia del pesar con una feliz analogía, si se vale la paradoja: "Se ha afirmado que el placer sobrepasa al dolor en este mundo; o, cuando menos, que ambos se hallan en situación de equilibrio. Si se desea comprobar la veracidad de este aserto, comparemos los sentimientos de dos animales cuando uno de ellos se está comiendo al otro." Otra virtud de Una historia de la felicidad es que, si bien el catálogo de los Stuart Mill, los Camus, los Agustín de Hipona, los Freud, los Platón, es generoso, la revisión del concepto no se reduce a las disciplinas sociales y la literatura, sino que asume asimismo lo que imagina la ciencia. ¿Qué dice la medicina moderna a propósito de la felicidad? ¿Una pirueta genética, una proeza del Prozac (o acaso del viagra) nos puede programar para el contento? Lykken y Tellegen (Happiness Is a Stochastic Phenomenon, 1996) piensan que se trata de asuntos distintos (la medicación y los genes), se inclinan por la heredabilidad de ciertos rasgos y rangos del estado de ánimo (la idéntica carga genética de los gemelos, a diferencia de los mellizos, torna muy similares sus sensaciones de bienestar), pero saben que la interacción con el ambiente es asimismo determinante, de modo que no hay garantía de ser feliz que valga, como no hay cuerpo de vigoréxico que venza a una obesa sonrisa carismática a la hora de seducir –o pretenderlo. Llama la atención, en resumidas cuentas, nuestra elaborada manera de ser tontos, los infinitos obstáculos que colocamos entre yo y yo mismo, así como en nuestra relación con lo demás y los demás, a la hora de procurarnos un cierto bienestar, máximo bien al que podemos aspirar mientras la felicidad siga siendo esa amante renuente cuyos encantos podemos vislumbrar sólo sin proponérnoslo, pero sí predisponiendo el ánimo (natural, artificialmente) al encuentro fortuito. |