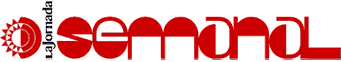 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 15 de abril de 2007 Num: 632 |
|
Bazar de asombros Para verte en silencio El ángel y el pegaso Me acuesto con mi ego, bien a solas Fuego a la carta Miniserie Scherezada El acompañante Vivir en silencio Inmundo virtual El atentado Mercedes Iturbe Numb Columnas: |
Hugo Gutiérrez Vega CARTAGENA, DE EDGARDO RODRÍGUEZ JULIÁ (IV DE V)La novela de Rodríguez Juliá tiene la notable riqueza de detalles de las obras de arte que parten de la vida misma y elaboran sus artificios desde una perspectiva "humana, demasiado humana". El sexo en ella es una urgencia, una necesidad de aturdimiento –más poderosa a veces que los ocho martinis y a veces tan fallida que obliga a doblar el número de las evasiones–, pero, también, una hermosa forma de comunicación –y, a veces, de agresión–, de alegría, de plenitud física, de deseos compartidos y culminados, de ese prodigioso intercambio de fluidos que el pavoroso sida ha venido a nublarnos. Edgardo me ha hecho recordar al Scobie de The Heart Of The Matter comulgando sacrílegamente al ocultar su pecado de la carne. No olvidemos que la santa madre pone casi todo el énfasis pecaminoso y culpable en nuestros pobres y algunas veces deslumbrados genitales. Recuerdo mis confesiones de adolescente llenas de malos pensamientos y tocamientos impuros. Lo que daría por poder confesar ahora esos maravillosos deleites que la edad nos va arrebatando. En fin... Cartagena nos habla de las difíciles dicotomías, de las nociones de engaño y de fidelidad, de la esposa sólida como una catedral, solemne y fundamental, y de las amantes como pequeñas iglesias barrocas –tal vez parroquias–, alegres, complicadas, llenas de altares dorados y empañadas por el humo de la flagelación con que se intenta borrar la culpa y renacer a lo que los viejos jesuitas llamaban la gracia santificante. Se trata de la eterna y siempre nueva y original (Svevo hizo decir a su perplejo Zeno que todos los días tienen una prodigiosa originalidad) relación conflictiva entre la ex alumna del colegio de monjas y el ex alumno de –como les decía mi abuela– los santos padres de la Compañía, con su cauda de celos, reproches, noches de sexo con la desesperación y la furia de la pareja que se siente asomada a un abismo y, a veces, para nuestra fortuna, placideces y sensaciones de beatitud de los cuerpos cansados, cuando se recuerda que Cristo perdonó a la Magdalena por haber amado tanto, cuando se confirma el hermoso afán de conocer al otro a través del justo acoplamiento, ese momento en el que las soledades se unen para compartir la intensidad del placer. Creo firmemente que es entonces cuando iniciamos nuestra reconciliación con la otredad, nos volcamos hacia fuera y, simultáneamente, contemplamos nuestro ego íntimo más desnudo y puro y casto que nunca. Todo esto puede resultar extraño, pero debo advertirles que la novela que leí, admiré y ahora comento, es rica en paradojas y matices. No resiste, por lo tanto, una lectura lineal e ideologizada como la que a veces realizan los críticos demasiado elementales en su aparente erudición, su jerigonza estructuralista o en su plana y chata búsqueda de la llamada "corrección política". Valle-Inclán se describía a sí mismo como "feo, católico y sentimental". De esta manera describía a una buena parte de los miembros de este grupo humano al que los reyes y presidentes en las reuniones protocolarias llaman, inflamados de pompa y circunstancia, "comunidad iberoamericana". De los novelistas latinoamericanos, uno de los que mejor trata la problemática nacida de nuestra cultura es Rodríguez Juliá. Lo hace con fuerza, pero también con ternura compasiva. Pienso en La noche oscura del niño Avilés (perdón por la digresión, pero siento que Edgardo nos está debiendo la tercera obra de su trilogía, pues se trata de una novela río a la francesa –recuerden a Duhamel, Martin du Gard, Jules Romains o el maestro de todos, Honoré de Balzac). Esta misma inquietud, centrada en el peculiarísimo, doloroso y entrañable caso de Puerto Rico, está presente en sus formidables crónicas, sobre todo en El cruce de la bahía de Guánica y en sus riquísimos análisis de la visita papal, la tragedia del Cerro Maravilla y el show de Iris Chacón, momentos esenciales de esta nación caribeña, nuestra querida Isla que ha sido fundamental en la formación y el crecimiento de la cultura latinoamericana. Pero regresemos a Cartagena, sus deleites y culpas. Alejandro huye de la domesticidad –Teresa es maestra en el arte de lo inesperado–, pero la añora, tiene la nostalgia del hogar perdido, de la vida plácida con huevos fritos, pantuflas, lectura del diario en la terraza y anuncios de comidas favoritas preparadas astutamente por la matriarca de alma mediterránea. La huida de la domesticidad nunca se da del todo –Alejandro siempre susurra su preocupación por las manchas del lápiz de labios de Teresa–, pues la culpa lo impide y se instala con su gorda y decente manía de pureza ("pecador no te acuestes nunca en pecado, puede ser que despiertes ya condenado" decía el pavoroso himno mariano que martillaba mis oídos en las noches masturbatorias y me obligaba a correr a confesarme con el jesuita que tenía siempre su ventana abierta para sus alumnos más llenos de escrúpulos, obsesiones y terrores) en medio de la celebración. Menos mal que sólo en contadas ocasiones nos arruina la fiesta con sus somatizaciones. Generalmente, y gracias a Dios, la carne tiene el poder suficiente como para imponerse sobre los reparos de la conciencia. (Continuará) |