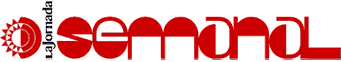 |
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 15 de abril de 2007 Num: 632 |
|
Bazar de asombros Para verte en silencio El ángel y el pegaso Me acuesto con mi ego, bien a solas Fuego a la carta Miniserie Scherezada El acompañante Vivir en silencio Inmundo virtual El atentado Mercedes Iturbe Numb Columnas: |
Saúl Toledo RamosEl atentado
A esas horas mi amigo Vicente fue capturado por agentes de migración y expulsado a México. Casi al mismo tiempo en que el primer avión hería de muerte a la primera torre él salió a enviar dinero a su esposa e hijos y tuvo la mala fortuna de atravesar la zona en que la migra hacía una redada de indocumentados. Con gran violencia, junto con un grupo de ilegales de distintas nacionalidades, fue esposado y arrojado al interior de un vehículo, de esos llamados perreras. Yo trabajaba en un restaurante de comida Tex-mex en Austin, Texas. Los pocos gringos que se hallaban esa mañana en el local veían incrédulos el caudal de imágenes que se sucedían en la televisión. Los comentaristas empezaron a hablar de terrorismo. Al asunto ya no se le veían visos de accidente. Todo indicaba que había sido planeado. Los lectores de noticias hispanos exigían venganza, reclamaban al gobierno americano las cabezas de los responsables. El teléfono sonó y el encargado del restaurante me dijo que me hablaban. Era uno de los dieciséis indocumentados que vivían conmigo; quería informarme que Vicente había sido atrapado por la migra. Tenía miedo porque a Vicente le habían encontrado el número telefónico del apartamento donde vivíamos, ya habían hablado y temía que fueran por todos nosotros. Colgué y entré a la cocina para informarle a todos los indocumentados que trabajaban ahí –preparaban la comida para los americanos– que Vicente estaba en poder de la migra. Los once ilegales que laboraban en ese momento se asustaron también y oraron para que Vicente no fuera presionado para delatar a nadie. El encargado del restaurante también se preocupó. Si Vicente decía dónde estábamos irían por nosotros y él se quedaría sin trabajadores. A pesar de todo lo que sucedía, yo debía seguir trabajando. Dos gringos gordos y pelirrojos se sentaron cerca del televisor y ordenaron su desayuno: tacos de huevo con jamón y tocino en tortillas de harina y vasos de Coca Cola con mucho hielo. Cuando se los serví, apareció en la pantalla el rostro del presidente de su país, de cuyo nombre no me acuerdo. Comían y escuchaban el mensaje del mandatario. Yo no entiendo muy bien el inglés, apenas el necesario para ser mesero, sin embargo estoy seguro de que habló de la libertad y de las garantías que gozan los americanos; se refirió a la democracia y a la paz mundial; hizo nuevamente hincapié en la libertad de todos los que viven en Estados Unidos y juró que en nombre de Dios encontrarían a los responsables del atentado y los harían pagar sus culpas. Todas eran suposiciones mías porque no entiendo como quisiera el inglés. Además no me podía concentrar porque tenía que estar al pendiente de los gordos, no fuera a ser que necesitaran mas Coca Cola para que no se atragantaran, o que quisieran más hot sauce para condimentar sus tacos. Mientras los observaba devorando esas enormes tortillas blancas repletas de huevo, jamón y tocino, no podía dejar de pensar en Vicente: ¿cómo se encontraría en ese momento?, ¿estaría ya al tanto del atentado?, ¿lo habrían alimentado? Me preocupaba sobre todo lo último, ya que Vicente había salido muy temprano y no le había dado tiempo de comer nada. Cuando el presidente terminó su mensaje, los gordos solicitaron mi presencia; habían comido bastante pero aún no estaban satisfechos. Pidieron un par de tacos más. En la televisión se decía que el atentado había sido perpetrado por individuos de un país remoto y raro en el cual mujeres, niños y hombres observaban costumbres extrañas, inescrutables para cualquier occidental libre y en uso de razón. Por eso era necesario acabar con todos ellos. Los gordos me llamaron nuevamente. Estaban molestos porque habían pedido tacos de huevo con salchicha y en lugar de eso yo les había servido unos de chorizo mexicano. Cuando me retiraba para reordenar su pedido alcance a oír que decían que eso les sucedía por permitir la entrada a su país de cualquier tipo de gente, que sí, era necesario exterminar a todos los que no fueran como ellos. Yo no supe si hablaban de mí o si se referían a los supuestos terroristas. De cualquier forma me sentí como uno de ellos, de seguro mis costumbres eran raras para los gordos, probablemente por eso equivoqué la orden. También se me hizo curioso que hubiera entendido lo dicho por ellos, ya que no comprendo bien su idioma (alguna vez quise estudiar inglés pero me pidieron el social security number y no lo tengo y no me lo quisieron dar). Pensé que quizá la migra era ya parte del programa de exterminio de extranjeros. Al momento de capturarlo, Vicente caminaba por la calle, actitud extravagante para los americanos ya que ellos no caminan, se mueven de aquí para allá en sus automóviles. Sin embargo, me consta que en ese aspecto Vicente quiso ser como ellos, es decir, quiso manejar un auto, aunque sólo fuera para ir a su trabajo. Pero las autoridades de ese libre país nunca le extendieron la licencia de manejar. Sin embargo, la culpa de todo lo que sucedía era de nosotros, los extranjeros. Quién nos manda no nacer en Estados Unidos. Por fortuna, mi hora de salida llegó. Estaba un poco cansado. De inmediato regresé al departamento donde vivía –entre hombres, mujeres y niños– con dieciséis indocumentados más y empecé a escribir estas notas con la intención de despejar mi mente y tratar de entender algo de toda esta confusión. |
 Ese día, al llegar al trabajo, encendí el televisor y vi que de una de las Torres Gemelas de Nueva York salía humo. Los comentaristas del canal latino decían que una avioneta o un helicóptero se había estrellado contra una de las caras del enorme edificio. Afirmaban que los cuerpos de rescate trabajaban para resarcir los daños del accidente. En ésas estaban cuando, inopinadamente, en la pantalla apareció una aeronave de gran tamaño y se incrustó en la otra torre provocando una explosión y grandes llamaradas.
Ese día, al llegar al trabajo, encendí el televisor y vi que de una de las Torres Gemelas de Nueva York salía humo. Los comentaristas del canal latino decían que una avioneta o un helicóptero se había estrellado contra una de las caras del enorme edificio. Afirmaban que los cuerpos de rescate trabajaban para resarcir los daños del accidente. En ésas estaban cuando, inopinadamente, en la pantalla apareció una aeronave de gran tamaño y se incrustó en la otra torre provocando una explosión y grandes llamaradas.